Bush (hijo) "es inusualmente poco curioso, anormalmente falto de inteligencia, sorprendentemente desarticulado, fantásticamente falto de cultura, extraordinariamente ignorante y aparentemente bastante orgulloso de todas esas cosas"
Christopher Hitchens (1949-2011) en Perfil 24/12/11 pág. 46
Doctor en Ciencia Política (UNR) Magister en Ciencia Política y Sociología (FLACSO) Licenciado en Ciencia Política (UNR)
martes, 27 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
Sobre el legado de Guillermo O’Donnell. Eligiendo alguna de sus lecturas.

Publicado en Espacios Políticos, Edición Especial, nº 9, año 12, http://issuu.com/espaciospoliticos/docs/boletin_in_memoriam_god, págs. 6 y 7, diciembre de 2011.
“Por lo menos desde Platón y Aristóteles muchos estudiosos han estado de acuerdo en opinar que la estructura socioeconómica de una sociedad ejerce importante influencia sobre el tipo de régimen político que es probable que esa sociedad tenga. Por supuesto, hay profundos desacuerdos en cuanto a la dirección de las conexiones causales, a los límites de variación posible por parte de los fenómenos políticos y a la influencia ejercida por otro tipo de factores.” (O’Donnell, 1972, 15).
Con estas palabras comienza el primer capítulo del internacionalmente influyente libro Modernización y autoritarismo. Texto que en la edición de Paidós de 1972 me acercó a sus pensamientos. Como no compartir a partir de su lectura la experiencia cognitiva que nos proponía respecto del tan debatido problema de la modernización. Sin embargo una relectura de los procesos vividos en nuestro país realizada en el famoso “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976" me permitió entender cómo se producían los comportamientos de las distintas fuerzas sociales. Sobre todo, como lo señala O'Donnell, ya que "no era económicamente inexorable que ocurrieran estos ciclos y -menos- que se repitieran" (O'Donnell, 1977, 539). Allí analiza cómo el país se dividió en dos coaliciones que caracterizaron su accionar por un juego de suma cero, donde las ganancias de una de las partes implicaban pérdidas equivalentes para la otra. Pero, como destacaba, "...la situación argentina ha estado lejos de ser un 'empate'. Por el contrario, después de varias vueltas de estas espirales -en las cuales, es cierto, ha aparecido ganando- es innegable que el sector popular argentino sufrió una parte más que proporcional de la destrucción que la Argentina ha venido infringiéndose a sí misma" (O'Donnell, 1997a, 176, subrayado nuestro).
Se pueden señalar dos características principales que determinaron la particularidad de la forma de relacionarse entre los sectores sociales en nuestro país. La primera, es la particularidad que tuvo la emergencia del sector popular (principalmente la clase obrera) "dotado de recursos económicos y organizativos (...) lo cual a su vez resultó de la combinación de los grandes excedentes disponibles y de la mucho menor presión ejercida sobre el mercado de trabajo urbano por parte de un casi inexistente campesinado." (O'Donnell, 1977, 531). Esto impidió que, al producirse momentos de crisis económicas, fuera fácilmente transmisible a los sectores populares los costos de las condiciones más rigurosas, como también que se generase una clase obrera más débil.
La segunda característica es que los principales productos de exportación argentinos (las carnes y los cereales) son alimentos que conforman el principal bien-salario del sector popular. De esta manera dada la "capacidad de resistencia" de los sectores populares y la "autonomía de las organizaciones", un aumento en sus ingresos repercutiría directamente en la capacidad exportadora del país. El tipo de cambio se convirtió en la herramienta fundamental de la política económica que permitía, al alterar los precios relativos, favorecer o perjudicar a los distintos sectores (O'Donnell, 1977, 531-532). Esta combinación generó, por un lado, alianzas entre sectores que se beneficiaban con una política protectora del mercado interno. Entre ellos se encontraban las fracciones de la pequeña burguesía y el sector popular que sostenían una defensa de los ingresos y del consumo, lo que le dio una gran fortaleza política y organizativa. La burguesía urbana por lo antes señalado se mostró fragmentada en dos sectores: la fracción oligopólica, que hacían coincidir sus intereses con la burguesía pampeana, y la fracción que aglutinaba a los sectores mercadointernistas (O'Donnell, 1977, 533). Esta separación de los intereses de la burguesía contribuyó a fortalecer la lógica del enfrentamiento
La economía argentina tuvo desde los años '50 un comportamiento cíclico stop and go. Este se producía a partir del permanente veto establecido entre las dos grandes alianzas que se habían conformado. Este tipo de práctica no sólo se vio reflejada en las posiciones de los diferentes sectores de las alianzas, sino que también afectó directamente al Estado. Estos ciclos se producían a partir del aumento de las exportaciones. Los saldos de la balanza comercial permitían generar un nivel de divisas que eran imprescindibles para el mantenimiento de las necesidades de importaciones propias del proceso de sustitución de importaciones que se estaba intensificando en los '60. Pero las exportaciones pampeanas (debido a los escasos avances en la producción como en la productividad) comenzaron a evolucionar más lentamente que el rápido crecimiento de la demanda de importaciones. Junto a ello se producían nuevas presiones para lograr el alza de los salarios de los sectores populares, lo cual implicaba un aumento de consumo interno de los productos exportables. De esta manera se producían problemas cíclicos de la balanza de pagos que sólo eran solucionables por medio de devaluaciones que profundizaban los efectos recesivos y redistributivos. Las medidas aplicadas tendían a la generación de una fuerte iliquidez, la reducción del déficit fiscal, el congelamiento de salarios y el aumento de la tasa real de interés. Así, se beneficiaban por medio de una transferencia de los ingresos y por la inflación a los sectores exportadores (O'Donnell, 1977, 537-538). La recesión aumentaba los valores de las exportaciones, de los bienes importados y producía que los salarios se rezagaran.
Una vez alcanzado un mejoramiento de la balanza de pagos, los sectores perjudicados por las medidas lograban, por medio de presiones sociales y políticas, que fueran adoptadas políticas económicas reactivadoras del mercado interno y productoras de la recuperación del salario, generándose un rápido fracaso de las políticas estabilizadoras. Este fue el comportamiento que las Fuerzas Armadas, junto a los sectores de la burguesía pampeana, la burguesía urbana (nacional e internacional) y el capital financiero, buscaron alterar con el golpe de Estado de 1976 (O'Donnell, 1977, 554). Se debían revertir aquellos problemas culturales y estructurales que se arrastraban desde la década de los '40, redefiniendo la mentalidad de los distintos actores sociales y políticos como señalaba el entonces Ministro de Economía Martínez de Hoz. Estos escritos fueron fundamentales, pero al analizar sus estudios sobre los micro fundamentos del autoritarismo se “completó” mi comprensión. En ese texto que en la Biblioteca del IUPERJ aparecía como mimeo por un lado con su título completo “¿Y a mí, qué mierda me importa? Notas sobre sociabilidad y política en la Argentina y Brasil?” y en otra sin la “mala palabra” (y frente a la incredulidad de la bibliotecaria), me facilitó el análisis con mayor claridad de las causas del sostenimiento de los autoritarismos, las jerarquías y la desciudadanización en nuestras sociedades. “En Río, violencia acatada; en Buenos Aires, violencia reciprocada. ¿Mejor o peor? Simplemente diferente. Pero con un importante punto en común: en ambos casos estas sociedades presuponen y reponen, cada una a su manera, la conciencia de la desigualdad.” De esta manera “una sociedad puede ser al mismo tiempo relativamente igualitaria, y autoritaria y violenta” (O’Donell, 1997, 167).
El camino hacia el análisis de la democracia, los procesos de democratización, sus límites y la ciudadanía estaba abierto. Sin embargo fueron en los límites donde O’Donnell colocó su énfasis. No le alcanzaba con analizar sus alcances, también se preocupaba por discutir sus problemas y carencias. No tardaba en llegar la “democracia delegativa”. En realidad este debate no era nuevo en la política argentina sino que lo encontramos presente, aunque con fuertes altibajos, desde 1983. Refiere a la alteración del equilibrio de poderes y a la preeminencia del ejecutivismo frente al Poder Legislativo. Los periódicos nos hablaban del ostracismo del Congreso.
Este tipo de democracia no se presenta como ajena a la tradición democrática, es más, preserva algunos de sus principales mecanismos. Así, por ejemplo, las elecciones son la forma por medio de la cual la ciudadanía logra designar sus gobernantes, aunque debemos hacer algunas aclaraciones al respecto. En la democracia delegativa cada acto eleccionario funciona como el momento en el cual los votantes eligen alguien que los dirija por un lapso de tiempo, en el cual éste representa los más altos intereses de la nación. Y desde la perspectiva de los competidores es un juego de suma cero donde en el momento en el cual uno gana, los demás quedan automáticamente excluidos del juego político.
En las situaciones de “crisis”, esta forma de democracia incluye el derecho-obligación que tiene el presidente de aplicar los “correctivos necesarios” para encaminar la situación. En este punto cobra una posición central el papel de los técnicos, dado que sólo ellos, junto con el presidente lograrán salvaguardar las sociedades de los caminos errados, dejando de lado al Parlamento y a los partidos políticos.
El elemento de continuidad es la permanente búsqueda de un ejercicio hiperpresidencialista justificado en el argumento de la gravedad de las crisis vividas. Si éstas son sus principales características, quisiéramos volver a hacernos la pregunta si la democracia delegativa es un tipo de régimen que debe ser pensado solamente como un recurso político de las recetas neoliberales de la década de los noventa, o si se plantea como un “modo de gobernar”.
La influencia de Guillermo O’Donnell fue constante en las últimas décadas. Los estudios, conceptos y sugerencias que elaboró nos han guiado en el debate politológico. Por otra parte su relación con la Universidad Nacional de Rosario y la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales fue muy estrecha y es uno de nuestros Doctores Honoris Causa. Incluso durante los días 5 y 6 de noviembre de 2009 se llevó a cabo un encuentro en el cual se debatió la actualidad del concepto de democracia delegativa. Allí se dio la posibilidad de que yo le entregara un ejemplar del mimeo denominado Delegative Democracy? y fechado en diciembre de 1990 el cual había sido preparado para el “East and South System Transformations” a realizarse en Budapest para la misma fecha. Guillermo O’Donnell ya no guardaba dicho ejemplar y yo lo tengo gracias a viejas fotocopias archivadas.
Su pérdida será sentida como una gran falta ya que no estará para ayudarnos a pensar y a pensarnos.
Muchas gracias Profesor.
Bibliografía.
O'Donnell, Guillermo (1972) Modernización y autoritarismo. Paidós, Buenos Aires.
O'Donnell Guillermo (1977) "Estado y alianzas en Argentina, 1956-1976", En revista Desarrollo Económico, Vol. 16, nº 64, ene-mar.
O'Donnell Guillermo (1997) Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Paidós, Buenos Aires.
jueves, 17 de noviembre de 2011
Separación de elecciones y construcción de mayorías. Estrategias provinciales y nacionales en la Provincia de Santa Fe.
Para ser publicado en El Estadista
En la Provincia de Santa Fe la constitución precisa que las elecciones para elegir cargos provinciales deben realizarse con al menos noventa días de anticipación a la asunción de las autoridades electas.
Este plazo que coloca las fechas máximas cerca de la primera semana de setiembre hace que los demás plazos electorales se fijen a partir de ella.
Con esta consideración podemos observar cómo los comicios santafesinos generalmente no han coincidido con los que se fijan en el nivel nacional. Debemos destacar que estas prescripciones constitucionales no alejan de nuestro análisis las motivaciones políticas.
Como se sabe el sistema electoral santafesino consta de un mecanismo de internas abiertas simultáneas y obligatorias para los partidos políticos y semi obligatorias para los ciudadanos, que incluyó en esta instancia la primera utilización provincial de la boleta única.
De esta manera se establecieron las dos compulsas electorales para los meses de mayo y julio. Cabe preguntarse por qué casi un mes y medio de anticipación con los plazos fijados normativamente. Además por qué no coincidieron (al menos la segunda vuelta) con la primaria establecida para la selección de cargos nacionales.
Una buena respuesta es que no conviene mezclar sistemas electorales donde se seleccionan por mecanismos distintos a los representantes.
Sin embargo quienes han venido estudiando estas prácticas en el ámbito provincial y hasta local saben que las motivaciones distan de ser meramente constitucionales, o educativas o de implementación. Sus fundamentos se deben encontrar en argumentos políticos.
Analicemos las motivaciones de los principales actores políticos provinciales. Empecemos por la coalición de gobierno.
El Frente Progresista Cívico y Social debía refrendar en las urnas por primera vez su continuidad en la Provincia. En ese sentido ya se conocía por medio de encuestas divulgadas la posibilidad de que un porcentaje de los propios votantes del frente de gobierno lo hicieran por la presidente en las elecciones generales. Por ello, conociendo el arrastre de votos que una campaña nacional podía traer, se prefirió separar las instancias electorales para no “contaminar” las tendencias del distrito.
No obstante ésta también fue una decisión que hablaba de las tensas relaciones al interior de la coalición de gobierno. Por una parte se discutía la posibilidad de una alternancia partidaria pactada con el radicalismo, la cual fue descartada por la línea binnerista del socialismo, como por otro se produjo la propia puja del partido del gobernador que culminó con la derrota del senador Giustiniani.
Además de estos acomodamientos locales y provinciales, con un radicalismo en condiciones de colocar un candidato “votable” a gobernador en más de una década, se debe analizar los vaivenes de las candidaturas nacionales.
Dos decisiones tensionaron el Frente Progresista que también lo llevaron a optar por diferenciar las elecciones provinciales de las nacionales. Ambas se cuajaron sobre finales de diciembre del año pasado y febrero del presente. La primera, la decisión radical nacional de encontrar la “pata peronista” en la provincia de Buenos Aires y llevar a sus aliados nacionales tras esa estrategia. La segunda, la de constituir un partido nacional en el socialismo.
No importó si Binner puede ser o no presidenciable en cuatro años. La apuesta fue diferenciarse claramente de su socio en la provincia. Mientras en Santa Fe somos parte de lo mismo, en la nación se priorizó no aliarse con ese “viejo” y “caduco” partido.
Dentro del Justicialismo la situación no fue muy distante en cuanto a las disputas. Ya la sanción de la boleta única había mostrado un claro “sálvese quien pueda” provincial dada la poca clara situación de las candidaturas a gobernador. Es más, el formato de votación por papeletas separadas (donde se minimizaba el “arrastre”) les permitió a los candidatos a diputados, senadores provinciales, intendentes, concejales desprender la decisión sobre su voto del de un candidato a la gobernación. Hagan lo que quieran “arriba”, pero “abajo” el voto debe ser para el candidato local.
La prescindencia discursiva (pero no práctica) de Reutemann en el escenario provincial terminó de armar el acto. Así los caciques locales pujaron por colocarse dentro de un paraguas peronista donde se hacía difícil ubicarse. Más aún cuando se comentaba que desde el propio gobierno nacional se hablaba que Rossi era un gran candidato a gobernador, pero no para Santa Fe. Otra hubiera sido tal vez la historia con elecciones nacionales y provinciales coincidentes, sobre todo con la pérdida de votos por parte del Frente Progresista respecto de las elecciones de 2007.
Ahora bien, al llegar la contienda nacional todos formaron fila tras el discurso de las autoridades nacionales.
Los que no quedaron dentro del justicialismo provincial oficial encontraron en el PRO la forma de dar cabida a sus especulaciones electorales. Sin Reutemann y sin una parte importante del peronismo provincial el candidato Del Sel no hubiera llegado a los guarismos a los que alcanzó. Como muestra alcanza la “desaparición” del PRO en el mapa electoral de las elecciones para diputados nacionales realizadas en el mes de octubre.
De esta manera todas las fuerzas provinciales demostraron dos fisonomías que les hicieron conveniente desdoblar las elecciones. Una de cara a la configuración política provincial. Otra respecto de la contienda nacional. El sistema de partidos en la provincia buscó preservarse frente a la lógica nacional.
Rosario, noviembre de 2011.
En la Provincia de Santa Fe la constitución precisa que las elecciones para elegir cargos provinciales deben realizarse con al menos noventa días de anticipación a la asunción de las autoridades electas.
Este plazo que coloca las fechas máximas cerca de la primera semana de setiembre hace que los demás plazos electorales se fijen a partir de ella.
Con esta consideración podemos observar cómo los comicios santafesinos generalmente no han coincidido con los que se fijan en el nivel nacional. Debemos destacar que estas prescripciones constitucionales no alejan de nuestro análisis las motivaciones políticas.
Como se sabe el sistema electoral santafesino consta de un mecanismo de internas abiertas simultáneas y obligatorias para los partidos políticos y semi obligatorias para los ciudadanos, que incluyó en esta instancia la primera utilización provincial de la boleta única.
De esta manera se establecieron las dos compulsas electorales para los meses de mayo y julio. Cabe preguntarse por qué casi un mes y medio de anticipación con los plazos fijados normativamente. Además por qué no coincidieron (al menos la segunda vuelta) con la primaria establecida para la selección de cargos nacionales.
Una buena respuesta es que no conviene mezclar sistemas electorales donde se seleccionan por mecanismos distintos a los representantes.
Sin embargo quienes han venido estudiando estas prácticas en el ámbito provincial y hasta local saben que las motivaciones distan de ser meramente constitucionales, o educativas o de implementación. Sus fundamentos se deben encontrar en argumentos políticos.
Analicemos las motivaciones de los principales actores políticos provinciales. Empecemos por la coalición de gobierno.
El Frente Progresista Cívico y Social debía refrendar en las urnas por primera vez su continuidad en la Provincia. En ese sentido ya se conocía por medio de encuestas divulgadas la posibilidad de que un porcentaje de los propios votantes del frente de gobierno lo hicieran por la presidente en las elecciones generales. Por ello, conociendo el arrastre de votos que una campaña nacional podía traer, se prefirió separar las instancias electorales para no “contaminar” las tendencias del distrito.
No obstante ésta también fue una decisión que hablaba de las tensas relaciones al interior de la coalición de gobierno. Por una parte se discutía la posibilidad de una alternancia partidaria pactada con el radicalismo, la cual fue descartada por la línea binnerista del socialismo, como por otro se produjo la propia puja del partido del gobernador que culminó con la derrota del senador Giustiniani.
Además de estos acomodamientos locales y provinciales, con un radicalismo en condiciones de colocar un candidato “votable” a gobernador en más de una década, se debe analizar los vaivenes de las candidaturas nacionales.
Dos decisiones tensionaron el Frente Progresista que también lo llevaron a optar por diferenciar las elecciones provinciales de las nacionales. Ambas se cuajaron sobre finales de diciembre del año pasado y febrero del presente. La primera, la decisión radical nacional de encontrar la “pata peronista” en la provincia de Buenos Aires y llevar a sus aliados nacionales tras esa estrategia. La segunda, la de constituir un partido nacional en el socialismo.
No importó si Binner puede ser o no presidenciable en cuatro años. La apuesta fue diferenciarse claramente de su socio en la provincia. Mientras en Santa Fe somos parte de lo mismo, en la nación se priorizó no aliarse con ese “viejo” y “caduco” partido.
Dentro del Justicialismo la situación no fue muy distante en cuanto a las disputas. Ya la sanción de la boleta única había mostrado un claro “sálvese quien pueda” provincial dada la poca clara situación de las candidaturas a gobernador. Es más, el formato de votación por papeletas separadas (donde se minimizaba el “arrastre”) les permitió a los candidatos a diputados, senadores provinciales, intendentes, concejales desprender la decisión sobre su voto del de un candidato a la gobernación. Hagan lo que quieran “arriba”, pero “abajo” el voto debe ser para el candidato local.
La prescindencia discursiva (pero no práctica) de Reutemann en el escenario provincial terminó de armar el acto. Así los caciques locales pujaron por colocarse dentro de un paraguas peronista donde se hacía difícil ubicarse. Más aún cuando se comentaba que desde el propio gobierno nacional se hablaba que Rossi era un gran candidato a gobernador, pero no para Santa Fe. Otra hubiera sido tal vez la historia con elecciones nacionales y provinciales coincidentes, sobre todo con la pérdida de votos por parte del Frente Progresista respecto de las elecciones de 2007.
Ahora bien, al llegar la contienda nacional todos formaron fila tras el discurso de las autoridades nacionales.
Los que no quedaron dentro del justicialismo provincial oficial encontraron en el PRO la forma de dar cabida a sus especulaciones electorales. Sin Reutemann y sin una parte importante del peronismo provincial el candidato Del Sel no hubiera llegado a los guarismos a los que alcanzó. Como muestra alcanza la “desaparición” del PRO en el mapa electoral de las elecciones para diputados nacionales realizadas en el mes de octubre.
De esta manera todas las fuerzas provinciales demostraron dos fisonomías que les hicieron conveniente desdoblar las elecciones. Una de cara a la configuración política provincial. Otra respecto de la contienda nacional. El sistema de partidos en la provincia buscó preservarse frente a la lógica nacional.
Rosario, noviembre de 2011.
sábado, 22 de octubre de 2011
Crisis internacional. El comunismo de los ricos: las utilidades son privadas, pero las pérdidas deben pagarlas todos los ciudadanos.
Como ha sido destacado en diferentes publicaciones pero reseñado en el diario Perfil por Jorge Sarghini, las posiciones sobre la crisis económica van más allá de las soluciones que ha dado hasta el momento el debate económico clásico.
Así Dilma Rousseff ha señalado en la Asamblea General de la ONU que el mundo “vive un momento extremadamente delicado” que puede llevar a “una grave ruptura política y social” producida por “la falta de recursos políticos y de claridad de las ideas”, siendo necesario “sustituir teorías desfasadas de un mundo viejo, por nuevas formulaciones para un mundo nuevo”.
Robert Skidelsky considera que “la ciencia económica no cuenta hoy con una teoría apropiada para explicar lo que sucedió, y mucho menos con un modelo para predecir lo que iba a pasar”. De manera similar se ha expresado reiteradamente Joseph Stiglitz al decir que “no se pueden sustituir las malas ideas por las no ideas, sino que deben sustituirse por buenas ideas”.
El debate sobre la salida de la situación económica que sume en la pobreza a innumerable parte de la población debe ser pensado desde la crítica de las teorías económicas dominantes.
Así Dilma Rousseff ha señalado en la Asamblea General de la ONU que el mundo “vive un momento extremadamente delicado” que puede llevar a “una grave ruptura política y social” producida por “la falta de recursos políticos y de claridad de las ideas”, siendo necesario “sustituir teorías desfasadas de un mundo viejo, por nuevas formulaciones para un mundo nuevo”.
Robert Skidelsky considera que “la ciencia económica no cuenta hoy con una teoría apropiada para explicar lo que sucedió, y mucho menos con un modelo para predecir lo que iba a pasar”. De manera similar se ha expresado reiteradamente Joseph Stiglitz al decir que “no se pueden sustituir las malas ideas por las no ideas, sino que deben sustituirse por buenas ideas”.
El debate sobre la salida de la situación económica que sume en la pobreza a innumerable parte de la población debe ser pensado desde la crítica de las teorías económicas dominantes.
jueves, 13 de octubre de 2011
Presentación oficial del CIPS
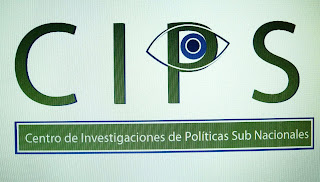
Aquellos docentes investigadores y graduados que venimos trabajando desde años en cuestiones referentes a la política en los ámbitos subnacionales y que dedicamos nuestros esfuerzos a comprender las partiularidades de los ámbitos provinciales y locales hemos conformado el Centro de Investigaciones en Políticas Sunacionales (CIPS) con el objetivo de profundizar aún más nuestro entendimiento sobre estas cuestiones.
Por más datos www.formasdelapolitica.com.ar
miércoles, 28 de septiembre de 2011
Equipos de la UNR y la UCC se reúnen a debatir las experiencias de la boleta única en Córdoba y Santa Fe

Miembros del Instituto Federal de Gobierno (IFG) de la Universidad Católica de Córdoba y del Centro de Investigación de Políticas Subnacionales (CIPS) de la Universidad Nacional de Rosario, ambos equipos de estudio de las respectivas Facultades de Ciencia Política y RRII de dichas casas de estudio, se reunieron el martes 27 de setiembre en Rosario con el objetivo de discutir las experiencias de adopción de la boleta única en las elecciones de ambas provincias, hasta ahora las únicas en utilizar este instrumento en Argentina.
Ambas instituciones realizaron detalladas observaciones electorales con motivo de las primeras implementaciones de este instrumento a fin de poder comparar resultados en cada caso, considerar ventajas y desventajas de las características de cada modelo provincial y aspectos susceptibles de modificación. En la “Jornada de trabajo para el análisis y evaluación de la implementación de la boleta única en Córdoba y Santa Fe” se discutieron estos aspectos y también la proyección de esta herramienta en relación con los diversos proyectos de reformas electorales provinciales y nacionales que actualmente proponen su utilización.
jueves, 8 de septiembre de 2011
Síntesis del Informe de la Observación sobre Boleta Única

Este trabajo es producto de una iniciativa conjunta de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, la Escuela de Ciencia Política, el PID "Formas y reformas de la política provincial: cambios institucionales en la Provincia de Santa Fe a partir del 2003” y el Diputado Provincial Pablo Javkin, autor de la Ley de Boleta Única.
El proyecto tenía dos objetivos fundamentales. En primer lugar, recopilar información sobre la dinámica misma del acto electoral, con especial atención a la implementación de la boleta única como mecanismo para la emisión del voto.
Segundo, evaluar el funcionamiento del sistema de boleta única en su conjunto, tanto en lo que hace a los materiales involucrados en el proceso como a la dinámica de las distintas etapas de la jornada electoral, atendiendo especialmente a los comportamientos y actitudes de los votantes y las autoridades de mesa.
La observación se realizó principalmente en Rosario, pero también se realizó una observación de mesas testigo en las ciudades de Santa Fe, Avellaneda, Villa Gobernador Gálvez, Las Parejas y Totoras.
Participaron del proyecto en calidad de Observadores, dieciséis estudiantes de Ciencia Política.
RESULTADOS
A pesar de diversos y adversos pronósticos, la nueva herramienta electoral demostró su funcionalidad y sencillez para el manejo por parte de votantes y autoridades de mesa
Lo primero que debe destacarse es que, en la gran mayoría de las mesas observadas, la jornada electoral se desenvolvió en forma fluida, sin mayores dificultades ni concentraciones de votantes.
El 90% de las observaciones señalan que las autoridades de mesa conocen sus responsabilidades y competencias en el marco del nuevo sistema, y que cumplen con sus obligaciones de una manera eficaz, imparcial y transparente. En mucho menor medida controlan que las boletas introducidas sean oficiales. Sin embargo, no se registró ninguna boleta fraguada en las mesas observadas. Este dato permite poner de manifiesto el valor de que, con este sistema, sea el Estado Provincial el responsable de la impresión y distribución de las boletas electorales. Se considera que esta ventaja en materia de seguridad es uno de los puntos más fuertes del sistema de impresión estatal de la boleta.
Las principales falencias observadas se sitúan en el momento del escrutinio. Entre los inconvenientes relevados se destaca la lentitud del proceso (en el 40% de los casos duró 4 horas); la existencia de criterios disímiles para realizar el escrutinio –proceso de deliberación en el que, en algunos casos, intervienen hasta los fiscales-; la dificultad para el llenado de las actas y planillas finales, etc. Como veremos a continuación, son destacables los resultados de la capacitación realizada a la población sobre cómo se vota con boleta única. Por ello se considera que la prioridad es continuar profundizando la capacitación de las autoridades de mesa, ya no tanto en la operatividad del ejercicio del sufragio, sino en los procedimientos que implica el escrutinio.
En este sentido, es importante destacar que casi la mitad de las observaciones señalan que el escrutinio no se realizó de acuerdo a los procedimientos estipulados por la normativa vigente.
La principal falla detectada en el conocimiento de los ciudadanos sobre el funcionamiento del sistema reside en cómo se doblan las boletas. Este es el principal motivo de consulta a las autoridades de mesa y la causa más importante del atasco de las boletas en las bocas de la urna. Pero también el desconocimiento sobre la necesidad de expresar afirmativamente la voluntad del voto en blanco
Por otra parte, los resultados de las elecciones generales del 24 de julio de 2011 en Santa Fe han demostrado una vez más que los instrumentos electorales nunca son neutrales. En este sentido, debe señalarse que el sistema de boleta única por categoría electoral facilitó un voto cruzado, e hizo funcionar a cada instancia como una elección en sí misma, que requirió la decisión expresa del votante en cada una de ellas, a contraposición del arrastre horizontal propio de la boleta sábana. De esta manera, por primera vez en la historia de la provincia, más precisamente desde la última reforma constitucional de 1962, la Cámara de Diputados pasará a ser controlada por una fuerza que no es la que ha ganado la gobernación.
Será importante discutir de qué manera puede atenuarse la tendencia a un voto cruzado, siempre respetando la voluntad del sufragio popular, pero salvaguardando, a su vez, mecanismos de gobernabilidad.
Recomendaciones del equipo a cargo del estudio.
Recomendaciones para la capacitación a los ciudadanos. Puntos para profundizar:
- Cómo se doblan las boletas correctamente
- La presencia de la inicial correspondiente a la categoría electoral en el dorso de las boletas permite diferenciarlas fácilmente, a pesar de que no se distinga algún color.
- No es necesario esperar a ser llamado y hacer cola fuera de la sala de votación.
- Las causantes de la nulidad del voto. Dejar la boleta en blanco no equivale a votar en blanco, sino anular el voto. Para votar en blanco es preciso hacer expresamente una marca en el casillero correspondiente. De todas maneras, consideramos que este último punto del la presencia del casillero de voto en blanco en la boleta debe ser discutido.
- Cuál es una marca válida, punto que se considera debería ser precisado desde la legislación misma.
- La diferencia entre elecciones primarias y generales, qué se elige en cada una.
- Capacitación específica a las fuerzas de seguridad y a estudiantes universitarios voluntarios para que puedan asistir a los votantes que tengan alguna duda o consulta, de manera que el presidente de mesa pueda dedicarse por completo al procedimiento electoral.
Recomendaciones para la capacitación a las autoridades de mesa. Puntos a profundizar.
- El armado de la sala de votación y la correcta disposición de los materiales.
- Procedimiento del escrutinio.
- Las causantes de la nulidad del voto.
- Naturaleza de la marca válida.
- Voto de las fuerzas de seguridad.
Recomendaciones para agilizar la publicación de resultados.
- La realización de telegramas individuales por categoría que permitan ir comunicando en primer lugar aquellos resultados que la ciudadanía está esperando con mayor atención, especialmente los cargos ejecutivos, como gobernador e intendente.
Recomendaciones acerca de los materiales.
- Mejorar la calidad de la tinta y los sellos.
- Utilizar bolígrafos de trazo más grueso o fibras para que la marca en la boleta se vea mejor.
- Revisar el tamaño de las boletas, modificándolo en función del espacio necesario, reduciéndolo en el caso de boletas con pocos candidatos y evitar así el gasto de papel.
- Mejorar la calidad de los troqueles, para que sea más sencillo desprender las boletas de los talonarios sin que se rompan.
- Revisar el diseño de la boca de la urna, para que no se atasquen las boletas.
- Que los separadores de la urna lleguen hasta arriba, para que no se mezclen las boletas.
- Prever algún mecanismo para pegar o sujetar las cabinas de votación a las mesas para que no se caigan.
miércoles, 10 de agosto de 2011
Recordatorio.
En el día de ayer falleció María de los Ángeles Yannuzzi. La conocí como profesora en el curso de ingreso a la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario en 1984. Compartimos ese mes de febrero y parte del de marzo cuando finalmente rendimos.
Con posterioridad su generosidad siempre fue demostrada. Invitándome a que me presentara a concursos, colaborando para que resolviera mi escaso entendimiento sobre los problemas políticos, compartiendo material, sentándose y dedicando horas de su labor.
Durante los últimos años no trabajamos en la misma cátedra, pero, no puedo dejar de recordar cuánto colaboró para que pudiera realizar lo que yo esperaba: trabajar en la Universidad estudiando y enseñando Ciencia Política.
QEPD
Con posterioridad su generosidad siempre fue demostrada. Invitándome a que me presentara a concursos, colaborando para que resolviera mi escaso entendimiento sobre los problemas políticos, compartiendo material, sentándose y dedicando horas de su labor.
Durante los últimos años no trabajamos en la misma cátedra, pero, no puedo dejar de recordar cuánto colaboró para que pudiera realizar lo que yo esperaba: trabajar en la Universidad estudiando y enseñando Ciencia Política.
QEPD
lunes, 20 de junio de 2011
El análisis de las prácticas electorales
“En primer lugar quisiera darles la bienvenida a aquellas personas que nos visitan y decirles que realmente la Facultad se siente muy congraciada con su presencia y también con que en ella puedan desarrollarse este tipo de discusiones. En segundo lugar, hacerles llegar el saludo de la Sra. Decana y de la Secretaria Académica de la Casa, las cuales agradecen la oportunidad que le dan a la Facultad de Trabajo Social, de poder ser una de las sedes de estas actividades.
En lo personal, creo que compartimos este criterio con Alberto Ford que me acompaña, estoy muy agradecido por la invitación que me hacen, en primer lugar el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, en segundo lugar ambas instituciones organizadoras a nivel académico como son: por un lado la Universidad Católica Argentina, por otro la Universidad Nacional de Entre Ríos, como también las otras asociaciones que se suman en esta experiencia, que son la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), la Asociación Civil de Estudios Populares y la fundación Konrad Adenahuer. Sin la colaboración de todas ellas probablemente estas actividades no se reañizarían y son para nosotros una gran oportunidad para poder exponer las investigaciones, que muchas veces en nuestro día a día docente no necesariamente volcamos en las aulas y en las que trabajamos cotidianamente.
En este panel vamos a realizar dos exposiciones en las que se abordan aspectos diferenciados del tema específico que nos convoca hoy, el cual es el problema de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia.
En lo referente a mi exposición, está relacionada con un proyecto de investigación que desarrollamos desde el año 2005. Se enfoca en el estudio y en el análisis de los comicios por medio del método etnográfico. A partir de las observaciones realizadas y de su evaluación posterior, hemos avanzado en algunas definiciones que nos han permitido plantear algunas conjeturas sobre los modos de ejercicio del voto para definir un conjunto de hipótesis que se han sometido a verificación.
Este método, típico de la antropología, nos da la posibilidad de hacer observaciones densas y con ellas describir, analizar y comparar cómo se desarrollan ciertas prácticas sociales. En nuestras investigaciones lo hemos adoptado para el desarrollo de la ciencia política y en dicho estudio nuestra preocupación fundamental ha sido cómo votan los ciudadanos.
La pregunta que nos realizamos no es qué votan, ni cuáles son sus intereses ideológicos. Tampoco es cómo se desarrollan los debates al interior de las distintas propuestas políticas.
Nuestra interrogación es diferente, es cómo votamos, cómo ejercemos la ciudadanía el día de los comicios. A lo largo de los últimos años, en la literatura de la ciencia política, se ha desarrollado de una forma muy activa la idea de que en todas las elecciones el componente clientelar es un elemento fundamental. En otras palabras, mucha de la literatura que se ha generado en ciencia política habla de que a los votantes siempre se los lleva, se los acompaña, se los induce, se los utiliza de una forma particularista.
Y este interrogante nos parece relevante porque había contados estudios, o no había en muchas provincias, que se hubieran realizado de una forma continua en la cual pudiéramos comparar hasta qué punto esta afirmación que la literatura politológica hace es verdadera o falsa.
Por ello, se empezó a trabajar en las elecciones del 2005, continuando en las del 2007 y en las del 2009, con períodos de preparación de observadores, con el estudio de cuáles eran las variables a ser observadas y, a su vez, con la posibilidad de establecer ejercicios comparados sobre estas observaciones.
Es así que ya en el año 2005, coordinados por un grupo de universidades entre las que figuraba la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Rosario, nos abocamos al estudio de comparar la manera como se comportaban los distintos actores de los comicios, a lo largo de una jornada electoral en lugares tan dispares como: Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Rosario, Villa Constitución, Santiago del Estero, Mendoza y Godoy Cruz. Se observaron con posterioridad las particularidades o las similitudes que dichos actos eleccionarios nos brindaron.
Desde ya partíamos de algunas hipótesis. Estas eran, en primer lugar, que había una diferenciación muy clara sobre el cómo se votaba según los segmentos de ingresos en la sociedad argentina, con lo cual, prima facie, los sectores con menor poder adquisitivo iban a tener una mayor propensión a comportamientos ligados con el clientelismo político, mientras que entre los sectores con mayores ingresos económicos iba a corroborarse una tendencia justamente inversa. Esta es una hipótesis que había que demostrar, corroborar o falsear.
La segunda hipótesis tenía que ver con que esta correlación era mucho más fuerte cuando nos trasladábamos del centro a la periferia. Así, parecía que en La Matanza y en Santiago del Estero el clientelismo iba a ser mucho más grande que en otros centros urbanos. Pensemos que en el 2005 todavía gobernaba en Santiago del Estero el juarismo y la hipótesis sostenía que allí encontraríamos componentes clientelares mayores que los que podíamos hallar, por ejemplo, en Mendoza capital.
Para este análisis un dato fundamental fue la selección de los lugares de observación. Obviamente, como en posible imaginar, esto trae aparejado algunos problemas puntuales. El primero es el financiamiento para hacer estas observaciones, puesto que movilizar una gran cantidad de observadores implica contar con cierto nivel de recursos para realizar estas investigaciones. Esto ha llevado a que, en el año 2007, algunas de las provincias incluidas en 2005 interrumpieran sus trabajos de investigación en el proyecto. En cambio en la provincia que estudiamos, la de Santa Fe, hemos continuado haciéndolo hasta 2009.
Por otra parte, otra precaución que tomamos fue que debíamos entrenar muy bien a los observadores porque, como ustedes saben, toda observación puede estar “contaminada”. Esto significa que quien observa se maneja más con pareceres, con suposiciones, y que no se dedica a saber si la verdad o la falsedad de estas hipótesis pueden ser demostradas. Y no corregir esto es un problema porque pasamos de buscar demostrar algo a intentar corroborar lo que al observador le interesa. Esto es intentar que la realidad se amolde a nuestros supuestos, recortándola de una manera determinada que permita, según lo que queramos, ratificar lo que nos parece. Así, por este camino equivocado, en nuestro supuesto original, ya encontramos la realidad que está implícita en el mismo.
Para ello se definieron los distintos establecimientos educativos donde se efectuaban las observaciones. Se seleccionó primero los colegios por su ubicación geográfica: del centro, de la periferia, alejados del propio núcleo urbano; además aquellos donde hubieran mesas masculinas y femeninas. Se escogieron observadores internos y externos a los establecimientos. Los últimos tenían como tarea recorrer el barrio dos cuadras a la redonda del lugar donde se votaba. Esto se fundaba en que nos importaba observar cómo se empezaban a desarrollar redes políticas, de amistades, o clientelares, por fuera de los establecimientos donde se realizaban los comicios.
Los observadores deben actuar neutralmente, están sentados en una silla y no participan del acto eleccionario. Al inicio del día son una rareza y luego se convierten casi en una especie de “parte de los comicios”, interactuando con las personas encargadas del acto. Como ejemplo basta la pregunta realizada por un policía cuando estábamos retirándonos de la observación: señaló, “¿qué nota me saqué?”. Con lo cual, esto significaba para él responder a cómo estuve o representé la función que tenía que representar.
Pasemos a comentar algunas de las constataciones realizadas.
Como es de conocimiento generalmente en los lugares de votación solamente pueden estar presentes las autoridades de mesa, las personas encargadas de la seguridad de los comicios y a su vez una persona que, si bien no tiene ninguna función concreta, es una de las que más incide sobre el desarrollo de las elecciones: la autoridad encargada del colegio.
Con lo cual a través de la investigación se empezó a describir una trama de relaciones de poder al interior de los comicios que muchas veces alteraba incluso el mismo poder que la legislación les da a los presidentes de mesa. Éste se veía sobrepasado por el Director o la Directora de dicho establecimiento o por la función ejercida por las fuerzas policiales o de la Prefectura o la Gendarmería.
Este accionar era diferente en los distintos lugares observados, y cuando más nos alejábamos de los locales céntricos, generalmente la función que les correspondía a estas autoridades del colegio y de la seguridad era cada vez mayor. Tanto es así que, muchas veces, las personas a quienes recurren los propios presidentes de mesa para evacuar las dudas que tienen que ver con el acto comicial, son las autoridades de seguridad del establecimiento o la Directora o Director del mismo.
Esto es importante porque, de lo que nos está hablando, es que, queramos o no, la praxis de la democracia en el día de la votación está alterando incluso la forma en la cual la propia legislación fija el rol que le corresponde a cada una de estas figuras. El rol de las fuerzas de seguridad no es aconsejar, no es decir cómo se llena la planilla, no es comentar cómo deben o no estar cada uno de los cuartos oscuros organizados, ni quien votó o no. La función del Director del colegio tampoco es esa, pero, evidentemente, en el acto mismo de las elecciones tenemos este tipo de alteraciones de la jerarquía que a cada uno le corresponde.
Tal es así que hemos registrado distintos tipos de expresiones que fueron utilizados y muchas veces hasta por los propios presidentes de mesa. Por ejemplo, éstos comentan a los fiscales del partido A o B: “Hacelo vos que sos el que sabés”. O en el caso de las dificultades que tuvimos con las fuerzas de seguridad para que se permitiera el acceso a los lugares de votación a los miembros de los equipos de observación, como por ejemplo en la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe.
Y al destacar estas formas de relación, muy típicas de los comicios, no se está diciendo que allí haya fraude, que allí se cometieron irregularidades, simplemente se constata que se está modificando la jerarquía propia de las autoridades de mesa que la legislación fija a la hora del ejercicio del voto.
Esta manera de comportarse está acompañada por una falta de entrenamiento de las autoridades de los comicios. Ellas, que son designadas para las distintas funciones, no necesariamente coinciden con personal docente de los niveles primario secundario o terciario. Es conocido que esta es una tarea para la cual los ciudadanos designados no están necesariamente capacitados.
Si a esto se le suma lo engorroso de los sistemas electorales utilizados a lo largo de los últimos veinte años en las distintas provincias argentinas, la situación sólo logra complejizarse. Como ejemplo tenemos que en muchas de nuestras provincias una de las formas de elección de candidatos correspondió con el sistema electoral de la Ley de Lemas. Pero esa ley coexistía con otros sistemas teniendo que plantearse conteos diferentes de los sufragios.
Así, cuando se están eligiendo los cargos del Ejecutivo nacional y de los diputados y los senadores de ese nivel, conjuntamente con los de la provincia o, en el caso, también de las localidades, se han llegado a aplicar tres o cuatro sistemas de selección de candidatos que están funcionando a la vez. El de mayoría coexiste con el proporcional pera además se suman otros criterios como son la representación territorial o con la forma de contabilizar la sumatoria de votos a los partidos y a los candidatos.
Con ello, la complejidad en estos puntos del sistema electoral hace que muchas autoridades inexpertas de los comicios consientan o promuevan la alteración de la jerarquía delegando las decisiones al personal de seguridad, a quien sea encargado del local de votación o a algún, o algunos, fiscales de los partidos políticos con experiencia previa.
Estas situaciones son fundamentales para comprender las complejas interacciones de las cuales hablábamos. Al observar el accionar de los fiscales generales, de los fiscales de mesa, analizamos también cómo los partidos políticos estructuran su organización para maximizar la cantidad de votantes que puedan tener sus propias listas, lo cual es absolutamente lógico y esperable que así sea. Vamos a encontrar, sin embargo, que en esta función es algo que se va modificando a lo largo del proceso electoral, y las tensiones muy fuertes que se producen al inicio de la mañana terminan desapareciendo durante el transcurso del día y sólo retornan, en contados casos, cuando toca el timbre del colegio a las dieciocho y se inicia el proceso de escrutinio.
Es interesante lo descripto porque en última instancia estas observaciones nos están hablando de un conjunto de instituciones informales, no escritas, pero que son práctica común de nuestras elecciones. Y esto es lo que podemos entender y observar a través de la etnografía electoral.
Hemos constatado en las observaciones que, como ejemplo, en el recuento del cuarto oscuro, en algunos casos había diferencia en la cantidad de votos que se sufragaron con la cantidad de papeletas en la urna. Entonces, surgía una especie de acuerdo tácito entre todos los participantes para asentar dicha diferencia como voto blanco y retirarse más rápido del escrutiño. Es decir, se rellenaban las propias planillas completando cuando faltaba un voto o había una diferencia entre diputados y senadores, o concejales e intendentes, o tenía que dar 90 y se contaban 89.
Esta forma de resolver las diferencias en los cómputos, terminaba siendo aceptada por los distintos partidos, con lo cual nos sugiere varias lecturas. Primero, que hay que ser muy cuidadoso con estos porcentajes, porque pueden reflejar un problema de cómputos, más que un problema de intencionalidad de los votantes el hacerlo en blanco. Hay que ser prudente cuando los leemos ya que pueden no reflejar la voluntad de los ciudadanos.
Otra importante constatación es que la cultura política, que se relaciona con prácticas que podríamos denominar clientelistas, es independiente de las ideologías políticas de los partidos que las practican. Desarrollemos este aspecto.
En este punto hay datos que surgen de la observación y que son muy interesantes. Como ejemplo se puede comentar la gran dificultad que tuvo la investigación en el caso de la ciudad de Santiago del Estero para poder trasladar los observadores hasta los colegios designados. Esto se debía a que la totalidad de los remises y taxis estaban alquilados por los partidos políticos (en relación con sus posibilidades económicas) dedicados al transporte de ciudadanos para la votación.
Es por ello que ha sido particularmente muy útil e interesante observar en las elecciones la característica que ha tenido el traslado de pasajeros. Y aquí volvemos a la palabra clientelismo que hemos señalado. Cuando uno utiliza este concepto, y esto ha sido muy estudiado en los últimos años en las ciencias sociales, no tenemos que entenderlo necesariamente como que hay un beneficiado y un perjudicado en la transacción. Lo que estamos definiendo en la relación de carácter clientelar es que ambas partes buscan obtener un beneficio de la acción que están llevando adelante. Entonces, es muy común ante personas que equivocaron el colegio donde tenían que votar la expresión siguiente: “Si a mí no me llevan, yo no voto”. Y los observadores, que se dedicaban a tomar nota permanentemente, registraban expresiones como: “Si no me llevan, no voy” o “Yo ya vine hasta acá pero me tengo que volver a mi casa ¿cómo hago?” o “Me está esperando -tal medio de transporte-“ para retornar a mi lugar de origen.
Este fenómeno está absolutamente relacionado con la práctica de la democracia en muchas regiones de nuestro país. Sin embargo esta situación no se puede corroborar parejamente en todas las ciudades, ni en distintas zonas de una misma ciudad.
Así, generalmente en ciudades más grandes encontramos que el comportamiento en los colegios del centro urbano es menos propenso al traslado de votantes que en los establecimientos más alejados de los mismos.
Esto se comprueba, pero por ejemplo tenemos el caso de la Facultad de Derecho en Santa Fe, en el centro de la ciudad, donde en las últimas elecciones para gobernador de la provincia se trasladó en móviles partidarios a un importante volumen de votantes. Con lo cual nuestra hipótesis se debilita dado que en ella también se debe tener en cuenta la manera en la que están relacionadas las circunscripciones electorales con los colegios elegidos para el acto.
Particularmente en las elecciones del 2005, en la observación de La Matanza el componente del traslado de votantes era muy común en todos los cinturones. Como ustedes saben, en ese partido hay una distinción en tres sectores territoriales en los cuales, cuando más nos estamos internando en la Provincia de Buenos Aires y separando de la Avenida General Paz, nos vamos acercando hacia mayores niveles de marginalidad. Allí encontramos niveles de pobreza más elevados.
Pero el caso extremo se encontró en la ciudad de Santiago del Estero donde el patrón de traslado de ciudadanos estaba absolutamente naturalizado como un componente más de la democracia. Por lo tanto, la Trafic con el número de boleta o el taxi con el número de candidato o el remis con una identificación, era una situación absolutamente naturalizada en el ejercicio electoral.
Desde ya que también esta situación se encontró en otras localidades como puede ser la ciudad de Villa Constitución o Reconquista o en la ciudad de Rosario.
Un último ejemplo se encuentra en que también hemos constatado el reparto de bolsones de comida, anterior o posteriormente a la elección. Se verificó la existencia de locales partidarios en los cuales la manera que se tenía de poder incentivar al voto era de una forma clientelar extrema, justamente amparada en la posibilidad del reparto de un determinado bien. Se trataba de entregar comida o ropa como contraprestación por el ejercicio del voto a favor de una lista determinada.
En la ciudad de Villa Constitución, los observadores externos a los comicios verificaron que ciertos votantes de un local de votación se dirigían, con posterioridad a emitir el sufragio, a un local partidario en el cual le entregaban un bolsón como contraprestación del voto emitido. El partido político cumplía con el ritual que se había iniciado con el traslado del ciudadano y continuaba con la entrega de la boleta que se debía depositar en el sobre. Estas constataciones demuestran cómo hay tácticas clientelares que conviven con nuestra democracia.
Para cerrar nuestra intervención nos preguntamos: ¿Qué nos permiten demostrar estas observaciones? Lo que nos permiten es corroborar qué muchas veces funcionamos con una idea de democracia que se sustenta sólo en un deber ser que no necesariamente va a estar plasmado como tal en la praxis democrática. En segundo lugar se pone en cuestión uno de los supuestos elementales de los que partía la teoría de la democracia en el siglo XVIII, este es que el ciudadano tiene que ser informado y educado. Se observó que, aunque no implica la ausencia de una doxa democrática, simplemente se priorizan en muchas oportunidades prácticas de contraprestación entre el voto y algún bien o servicio que se da como contrapartida, aunque sea el traslado. En tercer lugar lo que corroboramos es que estas prácticas están muy extendidas en la cultura política de nuestro país y que vamos a tener que reflexionar sobre las mismas si queremos mejorar cierta calidad de la ciudadanía existente. Por otro lado, también hecha luz sobre las características que queremos darle a la ciudadanía, en el sentido del ejercicio de los derechos con libertad, a partir de ciertas maneras de observar la realidad social, política, económica, cultural por parte de los ciudadanos.
Por último también es necesario pensar, y esto es una función especial de los que se dedican al ejercicio de la política, que la democracia es mucho más que las reglas establecidas en las normas jurídicas. Que la democracia también implica otras prácticas existentes, reproducidas a lo largo del tiempo, que por eso mismo, se convierten en instituciones de carácter informal, que no están relacionadas con nada escrito pero que hacen también a una función elemental que es la selección de candidatos, de aquellos que nos van a gobernar. Por lo tanto, observar estas maneras informales de relacionamiento político a través de la democracia nos permite entender aún más cómo nos comportamos.
Para concluir considero que debemos ser muy cuidadosos con las afirmaciones que surgen de nuestros estudios sobre las prácticas clientelistas. ¿Por qué? Porque como dije, estas relaciones implican dos partes interesadas en vincularse, aunque con diferente poder una sobre la otra. Esto no es solamente una práctica que le podemos cuestionar a los partidos políticos, esto es algo que también se enraiza en la ciudadanía. Por eso, no es un tema en el que fácilmente podamos separar entre buenos y malos. En cambio debemos observar cómo nos comportamos y cómo podemos corregir la manera de ejercer los derechos políticos para así profundizar la forma en que nos manejamos democráticamente.
Agradezco la atención. Muchas gracias.”
Para ser publicado en "Desde el Fondo" Facultad de Trabajo Social UNER- Honorable Concejo Deliberante de Paraná.
En lo personal, creo que compartimos este criterio con Alberto Ford que me acompaña, estoy muy agradecido por la invitación que me hacen, en primer lugar el Concejo Deliberante de la ciudad de Paraná, en segundo lugar ambas instituciones organizadoras a nivel académico como son: por un lado la Universidad Católica Argentina, por otro la Universidad Nacional de Entre Ríos, como también las otras asociaciones que se suman en esta experiencia, que son la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), la Asociación Civil de Estudios Populares y la fundación Konrad Adenahuer. Sin la colaboración de todas ellas probablemente estas actividades no se reañizarían y son para nosotros una gran oportunidad para poder exponer las investigaciones, que muchas veces en nuestro día a día docente no necesariamente volcamos en las aulas y en las que trabajamos cotidianamente.
En este panel vamos a realizar dos exposiciones en las que se abordan aspectos diferenciados del tema específico que nos convoca hoy, el cual es el problema de participación ciudadana y fortalecimiento de la democracia.
En lo referente a mi exposición, está relacionada con un proyecto de investigación que desarrollamos desde el año 2005. Se enfoca en el estudio y en el análisis de los comicios por medio del método etnográfico. A partir de las observaciones realizadas y de su evaluación posterior, hemos avanzado en algunas definiciones que nos han permitido plantear algunas conjeturas sobre los modos de ejercicio del voto para definir un conjunto de hipótesis que se han sometido a verificación.
Este método, típico de la antropología, nos da la posibilidad de hacer observaciones densas y con ellas describir, analizar y comparar cómo se desarrollan ciertas prácticas sociales. En nuestras investigaciones lo hemos adoptado para el desarrollo de la ciencia política y en dicho estudio nuestra preocupación fundamental ha sido cómo votan los ciudadanos.
La pregunta que nos realizamos no es qué votan, ni cuáles son sus intereses ideológicos. Tampoco es cómo se desarrollan los debates al interior de las distintas propuestas políticas.
Nuestra interrogación es diferente, es cómo votamos, cómo ejercemos la ciudadanía el día de los comicios. A lo largo de los últimos años, en la literatura de la ciencia política, se ha desarrollado de una forma muy activa la idea de que en todas las elecciones el componente clientelar es un elemento fundamental. En otras palabras, mucha de la literatura que se ha generado en ciencia política habla de que a los votantes siempre se los lleva, se los acompaña, se los induce, se los utiliza de una forma particularista.
Y este interrogante nos parece relevante porque había contados estudios, o no había en muchas provincias, que se hubieran realizado de una forma continua en la cual pudiéramos comparar hasta qué punto esta afirmación que la literatura politológica hace es verdadera o falsa.
Por ello, se empezó a trabajar en las elecciones del 2005, continuando en las del 2007 y en las del 2009, con períodos de preparación de observadores, con el estudio de cuáles eran las variables a ser observadas y, a su vez, con la posibilidad de establecer ejercicios comparados sobre estas observaciones.
Es así que ya en el año 2005, coordinados por un grupo de universidades entre las que figuraba la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad Nacional de Rosario, nos abocamos al estudio de comparar la manera como se comportaban los distintos actores de los comicios, a lo largo de una jornada electoral en lugares tan dispares como: Ciudad de Buenos Aires, La Matanza, Rosario, Villa Constitución, Santiago del Estero, Mendoza y Godoy Cruz. Se observaron con posterioridad las particularidades o las similitudes que dichos actos eleccionarios nos brindaron.
Desde ya partíamos de algunas hipótesis. Estas eran, en primer lugar, que había una diferenciación muy clara sobre el cómo se votaba según los segmentos de ingresos en la sociedad argentina, con lo cual, prima facie, los sectores con menor poder adquisitivo iban a tener una mayor propensión a comportamientos ligados con el clientelismo político, mientras que entre los sectores con mayores ingresos económicos iba a corroborarse una tendencia justamente inversa. Esta es una hipótesis que había que demostrar, corroborar o falsear.
La segunda hipótesis tenía que ver con que esta correlación era mucho más fuerte cuando nos trasladábamos del centro a la periferia. Así, parecía que en La Matanza y en Santiago del Estero el clientelismo iba a ser mucho más grande que en otros centros urbanos. Pensemos que en el 2005 todavía gobernaba en Santiago del Estero el juarismo y la hipótesis sostenía que allí encontraríamos componentes clientelares mayores que los que podíamos hallar, por ejemplo, en Mendoza capital.
Para este análisis un dato fundamental fue la selección de los lugares de observación. Obviamente, como en posible imaginar, esto trae aparejado algunos problemas puntuales. El primero es el financiamiento para hacer estas observaciones, puesto que movilizar una gran cantidad de observadores implica contar con cierto nivel de recursos para realizar estas investigaciones. Esto ha llevado a que, en el año 2007, algunas de las provincias incluidas en 2005 interrumpieran sus trabajos de investigación en el proyecto. En cambio en la provincia que estudiamos, la de Santa Fe, hemos continuado haciéndolo hasta 2009.
Por otra parte, otra precaución que tomamos fue que debíamos entrenar muy bien a los observadores porque, como ustedes saben, toda observación puede estar “contaminada”. Esto significa que quien observa se maneja más con pareceres, con suposiciones, y que no se dedica a saber si la verdad o la falsedad de estas hipótesis pueden ser demostradas. Y no corregir esto es un problema porque pasamos de buscar demostrar algo a intentar corroborar lo que al observador le interesa. Esto es intentar que la realidad se amolde a nuestros supuestos, recortándola de una manera determinada que permita, según lo que queramos, ratificar lo que nos parece. Así, por este camino equivocado, en nuestro supuesto original, ya encontramos la realidad que está implícita en el mismo.
Para ello se definieron los distintos establecimientos educativos donde se efectuaban las observaciones. Se seleccionó primero los colegios por su ubicación geográfica: del centro, de la periferia, alejados del propio núcleo urbano; además aquellos donde hubieran mesas masculinas y femeninas. Se escogieron observadores internos y externos a los establecimientos. Los últimos tenían como tarea recorrer el barrio dos cuadras a la redonda del lugar donde se votaba. Esto se fundaba en que nos importaba observar cómo se empezaban a desarrollar redes políticas, de amistades, o clientelares, por fuera de los establecimientos donde se realizaban los comicios.
Los observadores deben actuar neutralmente, están sentados en una silla y no participan del acto eleccionario. Al inicio del día son una rareza y luego se convierten casi en una especie de “parte de los comicios”, interactuando con las personas encargadas del acto. Como ejemplo basta la pregunta realizada por un policía cuando estábamos retirándonos de la observación: señaló, “¿qué nota me saqué?”. Con lo cual, esto significaba para él responder a cómo estuve o representé la función que tenía que representar.
Pasemos a comentar algunas de las constataciones realizadas.
Como es de conocimiento generalmente en los lugares de votación solamente pueden estar presentes las autoridades de mesa, las personas encargadas de la seguridad de los comicios y a su vez una persona que, si bien no tiene ninguna función concreta, es una de las que más incide sobre el desarrollo de las elecciones: la autoridad encargada del colegio.
Con lo cual a través de la investigación se empezó a describir una trama de relaciones de poder al interior de los comicios que muchas veces alteraba incluso el mismo poder que la legislación les da a los presidentes de mesa. Éste se veía sobrepasado por el Director o la Directora de dicho establecimiento o por la función ejercida por las fuerzas policiales o de la Prefectura o la Gendarmería.
Este accionar era diferente en los distintos lugares observados, y cuando más nos alejábamos de los locales céntricos, generalmente la función que les correspondía a estas autoridades del colegio y de la seguridad era cada vez mayor. Tanto es así que, muchas veces, las personas a quienes recurren los propios presidentes de mesa para evacuar las dudas que tienen que ver con el acto comicial, son las autoridades de seguridad del establecimiento o la Directora o Director del mismo.
Esto es importante porque, de lo que nos está hablando, es que, queramos o no, la praxis de la democracia en el día de la votación está alterando incluso la forma en la cual la propia legislación fija el rol que le corresponde a cada una de estas figuras. El rol de las fuerzas de seguridad no es aconsejar, no es decir cómo se llena la planilla, no es comentar cómo deben o no estar cada uno de los cuartos oscuros organizados, ni quien votó o no. La función del Director del colegio tampoco es esa, pero, evidentemente, en el acto mismo de las elecciones tenemos este tipo de alteraciones de la jerarquía que a cada uno le corresponde.
Tal es así que hemos registrado distintos tipos de expresiones que fueron utilizados y muchas veces hasta por los propios presidentes de mesa. Por ejemplo, éstos comentan a los fiscales del partido A o B: “Hacelo vos que sos el que sabés”. O en el caso de las dificultades que tuvimos con las fuerzas de seguridad para que se permitiera el acceso a los lugares de votación a los miembros de los equipos de observación, como por ejemplo en la ciudad de Reconquista en la provincia de Santa Fe.
Y al destacar estas formas de relación, muy típicas de los comicios, no se está diciendo que allí haya fraude, que allí se cometieron irregularidades, simplemente se constata que se está modificando la jerarquía propia de las autoridades de mesa que la legislación fija a la hora del ejercicio del voto.
Esta manera de comportarse está acompañada por una falta de entrenamiento de las autoridades de los comicios. Ellas, que son designadas para las distintas funciones, no necesariamente coinciden con personal docente de los niveles primario secundario o terciario. Es conocido que esta es una tarea para la cual los ciudadanos designados no están necesariamente capacitados.
Si a esto se le suma lo engorroso de los sistemas electorales utilizados a lo largo de los últimos veinte años en las distintas provincias argentinas, la situación sólo logra complejizarse. Como ejemplo tenemos que en muchas de nuestras provincias una de las formas de elección de candidatos correspondió con el sistema electoral de la Ley de Lemas. Pero esa ley coexistía con otros sistemas teniendo que plantearse conteos diferentes de los sufragios.
Así, cuando se están eligiendo los cargos del Ejecutivo nacional y de los diputados y los senadores de ese nivel, conjuntamente con los de la provincia o, en el caso, también de las localidades, se han llegado a aplicar tres o cuatro sistemas de selección de candidatos que están funcionando a la vez. El de mayoría coexiste con el proporcional pera además se suman otros criterios como son la representación territorial o con la forma de contabilizar la sumatoria de votos a los partidos y a los candidatos.
Con ello, la complejidad en estos puntos del sistema electoral hace que muchas autoridades inexpertas de los comicios consientan o promuevan la alteración de la jerarquía delegando las decisiones al personal de seguridad, a quien sea encargado del local de votación o a algún, o algunos, fiscales de los partidos políticos con experiencia previa.
Estas situaciones son fundamentales para comprender las complejas interacciones de las cuales hablábamos. Al observar el accionar de los fiscales generales, de los fiscales de mesa, analizamos también cómo los partidos políticos estructuran su organización para maximizar la cantidad de votantes que puedan tener sus propias listas, lo cual es absolutamente lógico y esperable que así sea. Vamos a encontrar, sin embargo, que en esta función es algo que se va modificando a lo largo del proceso electoral, y las tensiones muy fuertes que se producen al inicio de la mañana terminan desapareciendo durante el transcurso del día y sólo retornan, en contados casos, cuando toca el timbre del colegio a las dieciocho y se inicia el proceso de escrutinio.
Es interesante lo descripto porque en última instancia estas observaciones nos están hablando de un conjunto de instituciones informales, no escritas, pero que son práctica común de nuestras elecciones. Y esto es lo que podemos entender y observar a través de la etnografía electoral.
Hemos constatado en las observaciones que, como ejemplo, en el recuento del cuarto oscuro, en algunos casos había diferencia en la cantidad de votos que se sufragaron con la cantidad de papeletas en la urna. Entonces, surgía una especie de acuerdo tácito entre todos los participantes para asentar dicha diferencia como voto blanco y retirarse más rápido del escrutiño. Es decir, se rellenaban las propias planillas completando cuando faltaba un voto o había una diferencia entre diputados y senadores, o concejales e intendentes, o tenía que dar 90 y se contaban 89.
Esta forma de resolver las diferencias en los cómputos, terminaba siendo aceptada por los distintos partidos, con lo cual nos sugiere varias lecturas. Primero, que hay que ser muy cuidadoso con estos porcentajes, porque pueden reflejar un problema de cómputos, más que un problema de intencionalidad de los votantes el hacerlo en blanco. Hay que ser prudente cuando los leemos ya que pueden no reflejar la voluntad de los ciudadanos.
Otra importante constatación es que la cultura política, que se relaciona con prácticas que podríamos denominar clientelistas, es independiente de las ideologías políticas de los partidos que las practican. Desarrollemos este aspecto.
En este punto hay datos que surgen de la observación y que son muy interesantes. Como ejemplo se puede comentar la gran dificultad que tuvo la investigación en el caso de la ciudad de Santiago del Estero para poder trasladar los observadores hasta los colegios designados. Esto se debía a que la totalidad de los remises y taxis estaban alquilados por los partidos políticos (en relación con sus posibilidades económicas) dedicados al transporte de ciudadanos para la votación.
Es por ello que ha sido particularmente muy útil e interesante observar en las elecciones la característica que ha tenido el traslado de pasajeros. Y aquí volvemos a la palabra clientelismo que hemos señalado. Cuando uno utiliza este concepto, y esto ha sido muy estudiado en los últimos años en las ciencias sociales, no tenemos que entenderlo necesariamente como que hay un beneficiado y un perjudicado en la transacción. Lo que estamos definiendo en la relación de carácter clientelar es que ambas partes buscan obtener un beneficio de la acción que están llevando adelante. Entonces, es muy común ante personas que equivocaron el colegio donde tenían que votar la expresión siguiente: “Si a mí no me llevan, yo no voto”. Y los observadores, que se dedicaban a tomar nota permanentemente, registraban expresiones como: “Si no me llevan, no voy” o “Yo ya vine hasta acá pero me tengo que volver a mi casa ¿cómo hago?” o “Me está esperando -tal medio de transporte-“ para retornar a mi lugar de origen.
Este fenómeno está absolutamente relacionado con la práctica de la democracia en muchas regiones de nuestro país. Sin embargo esta situación no se puede corroborar parejamente en todas las ciudades, ni en distintas zonas de una misma ciudad.
Así, generalmente en ciudades más grandes encontramos que el comportamiento en los colegios del centro urbano es menos propenso al traslado de votantes que en los establecimientos más alejados de los mismos.
Esto se comprueba, pero por ejemplo tenemos el caso de la Facultad de Derecho en Santa Fe, en el centro de la ciudad, donde en las últimas elecciones para gobernador de la provincia se trasladó en móviles partidarios a un importante volumen de votantes. Con lo cual nuestra hipótesis se debilita dado que en ella también se debe tener en cuenta la manera en la que están relacionadas las circunscripciones electorales con los colegios elegidos para el acto.
Particularmente en las elecciones del 2005, en la observación de La Matanza el componente del traslado de votantes era muy común en todos los cinturones. Como ustedes saben, en ese partido hay una distinción en tres sectores territoriales en los cuales, cuando más nos estamos internando en la Provincia de Buenos Aires y separando de la Avenida General Paz, nos vamos acercando hacia mayores niveles de marginalidad. Allí encontramos niveles de pobreza más elevados.
Pero el caso extremo se encontró en la ciudad de Santiago del Estero donde el patrón de traslado de ciudadanos estaba absolutamente naturalizado como un componente más de la democracia. Por lo tanto, la Trafic con el número de boleta o el taxi con el número de candidato o el remis con una identificación, era una situación absolutamente naturalizada en el ejercicio electoral.
Desde ya que también esta situación se encontró en otras localidades como puede ser la ciudad de Villa Constitución o Reconquista o en la ciudad de Rosario.
Un último ejemplo se encuentra en que también hemos constatado el reparto de bolsones de comida, anterior o posteriormente a la elección. Se verificó la existencia de locales partidarios en los cuales la manera que se tenía de poder incentivar al voto era de una forma clientelar extrema, justamente amparada en la posibilidad del reparto de un determinado bien. Se trataba de entregar comida o ropa como contraprestación por el ejercicio del voto a favor de una lista determinada.
En la ciudad de Villa Constitución, los observadores externos a los comicios verificaron que ciertos votantes de un local de votación se dirigían, con posterioridad a emitir el sufragio, a un local partidario en el cual le entregaban un bolsón como contraprestación del voto emitido. El partido político cumplía con el ritual que se había iniciado con el traslado del ciudadano y continuaba con la entrega de la boleta que se debía depositar en el sobre. Estas constataciones demuestran cómo hay tácticas clientelares que conviven con nuestra democracia.
Para cerrar nuestra intervención nos preguntamos: ¿Qué nos permiten demostrar estas observaciones? Lo que nos permiten es corroborar qué muchas veces funcionamos con una idea de democracia que se sustenta sólo en un deber ser que no necesariamente va a estar plasmado como tal en la praxis democrática. En segundo lugar se pone en cuestión uno de los supuestos elementales de los que partía la teoría de la democracia en el siglo XVIII, este es que el ciudadano tiene que ser informado y educado. Se observó que, aunque no implica la ausencia de una doxa democrática, simplemente se priorizan en muchas oportunidades prácticas de contraprestación entre el voto y algún bien o servicio que se da como contrapartida, aunque sea el traslado. En tercer lugar lo que corroboramos es que estas prácticas están muy extendidas en la cultura política de nuestro país y que vamos a tener que reflexionar sobre las mismas si queremos mejorar cierta calidad de la ciudadanía existente. Por otro lado, también hecha luz sobre las características que queremos darle a la ciudadanía, en el sentido del ejercicio de los derechos con libertad, a partir de ciertas maneras de observar la realidad social, política, económica, cultural por parte de los ciudadanos.
Por último también es necesario pensar, y esto es una función especial de los que se dedican al ejercicio de la política, que la democracia es mucho más que las reglas establecidas en las normas jurídicas. Que la democracia también implica otras prácticas existentes, reproducidas a lo largo del tiempo, que por eso mismo, se convierten en instituciones de carácter informal, que no están relacionadas con nada escrito pero que hacen también a una función elemental que es la selección de candidatos, de aquellos que nos van a gobernar. Por lo tanto, observar estas maneras informales de relacionamiento político a través de la democracia nos permite entender aún más cómo nos comportamos.
Para concluir considero que debemos ser muy cuidadosos con las afirmaciones que surgen de nuestros estudios sobre las prácticas clientelistas. ¿Por qué? Porque como dije, estas relaciones implican dos partes interesadas en vincularse, aunque con diferente poder una sobre la otra. Esto no es solamente una práctica que le podemos cuestionar a los partidos políticos, esto es algo que también se enraiza en la ciudadanía. Por eso, no es un tema en el que fácilmente podamos separar entre buenos y malos. En cambio debemos observar cómo nos comportamos y cómo podemos corregir la manera de ejercer los derechos políticos para así profundizar la forma en que nos manejamos democráticamente.
Agradezco la atención. Muchas gracias.”
Para ser publicado en "Desde el Fondo" Facultad de Trabajo Social UNER- Honorable Concejo Deliberante de Paraná.
miércoles, 25 de mayo de 2011
Santa Fe y la boleta única, su impacto en la selección de candidatos.
El sistema.
En la particularidad de la Provincia de Santa Fe se superponen dos decisiones respecto del sistema electoral. La primera de ellas es la de desplazar la selección de los candidatos desde los partidos políticos a la voluntad de la ciudadanía en su conjunto.
Esta situación se produce desde el año 1991 cuando, con la sanción de la ley de lemas se terminó con la selección intrapartidaria de los candidatos para las elecciones generales. Incluso aquellas agrupaciones que buscaron inicialmente mantener una férrea oposición a esta modificación, que evitara la pérdida del control sobre las ofertas electorales, comprendieron las ventajas de adecuarse a este modo de selección. No podían impedir los incentivos que la legislación brindaba a quienes actuaban por fuera de las decisiones orgánicas.
El aprendizaje se dio rápidamente y así las distintas fuerzas políticas concluyeron en la necesidad de utilizar, hasta las últimas consecuencias, dicho accionar. Las críticas generalizadas y la convicción de que el sistema de doble vuelta simultánea distorsionaba la voluntad de los votantes, llevó a su derogación en 2003.
Sin embargo, la nueva legislación propuesta, que sancionó el sistema de internas abiertas obligatorias y simultáneas para los partidos políticos y semi obligatorias para los ciudadanos, dejó sin modificar el criterio de que son los electores quienes se convierten en los árbitros de las disputas partidarias para la selección de las candidaturas.
De esta manera, desde 2005, con el nuevo sistema se mantiene esta práctica que desde diversas lecturas conlleva a la cada vez mayor debilidad de los partidos políticos de la provincia.
La segunda decisión es la implementación de la boleta única. Respecto de esta forma de efectuar el voto, se argumentaba inicialmente que impedía la falta de papeletas de diferentes partidos políticos en el cuarto oscuro. En su sanción en el mes de diciembre de 2010, primaron los argumentos menos altruistas que reflejaban que este tipo de boleta garantiza que no se produzca la tracción de la lista sábana horizontal. Sin embargo, es importante recordar que el sistema no corrige, sino que empeora, el desconocimiento de las candidaturas que produce la llamada sábana vertical. En otras palabras, en la selección de los cargos legislativos sólo se accede a la identificación de los dos primeros nombres y a la foto del primero de ellos. Más personalización de la política.
Es importante realizar algunas lecturas de su implementación a partir de las pasadas elecciones del domingo 22 de mayo.
El ciudadano ¿no educado?
Uno de los principales análisis que arroja el acto comicial es el número de votos blancos y nulos.
En primer lugar es necesario aclarar que, a contra corriente de las prácticas electorales de nuestra sociedad, en las boletas entregadas a los electores el domingo pasado se encontraba como una opción la del voto blanco que, en el extremo inferior, podía ser seleccionada por el elector. Esto lleva a que una boleta sin ninguna marca sea considerada un voto nulo.
Los números de la provincia son elocuentes ya que las categorías que menos votos nulos y blancos obtuvieron fueron las de los cargos ejecutivos. De esta manera en la categoría de gobernador y vicegobernador los votos blancos alcanzaron el 4,10% (72.000 votos), mientras que los anulados alcanzaban el 5,95% (97.984 votos) sumando el 9,65% del total de sufragios (169.984). La suma de ambos supera a los votos obtenidos por el candidato socialista Rubén Giustiniani quien quedó en tercer lugar en la interna del Frente Progresista Cívico y Social.
Sin embargo en las demás categorías, tomando algunos ejemplos, los porcentajes fueron mayores. Así, en las elecciones de los intendentes de Rosario y Santa Fe los porcentajes agregados de ambas categorías alcanzaron respectivamente el 11,13% (57.305) y el 11,51% (23.052). En Rosario sólo cuatro candidatos superaron dicho umbral y en Santa Fe sólo tres.
En la elección de los respectivos concejos, en Rosario, los votos blancos treparon al 10,22% (52.617) y los nulos al 10,68% (54.975) con los que sumaron un 20,90% y se convirtieron en la primera minoría en la elección de los ciudadanos. En Santa Fe los votos blancos alanzaron el 9,60% (19.229) y los nulos el 10,60% (21.221) sumando un 20,20 y quedando en el segundo lugar.
En relación con la elección de los senadores provinciales, que es una institución con un gran peso y prestigio provincial, en Rosario los votos blancos alcanzaron el 9,13% (60.270) y los nulos el 9,02% (59534) sumando en 18,15%, cifra que fue superada sólo por el candidato socialista Miguel Lifschitz. En el departamento La Capital esta cifra aumentó al 20,77% ganándole a todos los contendientes (10,98% -30.025- y 9,79% -26.782- respectivamente).
Los demás departamentos no tuvieron un comportamiento uniforme. Así en San Lorenzo la suma alcanzó el 18,29%, mientras que, como ejemplo, en Garay descendió al 10,35%, en Vera al 10,14%, en General Obligado al 9,60%, en San Justo al 8,46% y en 9 de Julio alcanzó el menor de los guarismos con el 7,86%. De esta manera, según los departamentos, estas se constituyeron en elecciones similares a las ejecutivas.
Tal vez, el dato más importante se encuentre en las elecciones a los diputados provinciales donde la suma de votos blancos y nulos, tomando a la Provincia como distrito único, superaron a todos los contendientes individualmente. Los votos blancos alcanzaron el 12,34% (217.684) y los votos nulos el 9,28% (163.749) con lo cual sumaron un 21,62%.
La primera implementación.
Estos datos nos permiten sugerir la hiper personalización que produce el sistema de boleta única principalmente para los cargos ejecutivos. La diagramación de la misma, con el aditamento de la foto del principal candidato, se relacionada con los menores porcentajes de votos blancos y nulos obtenidos por aquellos candidatos ejecutivos o únicos (senadores) con mayor exposición pública.
Esta particularidad es en detrimento de la representación en los cuerpos colegiados, como también del histórico control de las fuerzas partidarias sobre la selección de sus candidatos. En aquellas boletas para cargos legislativos mucho más grandes, en las cuales se sumaban muchas más opciones, la ciudadanía mostró mayores dificultades.
Otros ejemplos de esta tendencia son los casos de outsiders de la política con un importante caudal electoral obtenido. Entre ellos está el comediante Miguel del Sel por el PRO que sólo registra un importante porcentaje para gobernador y vicegobernador pero que desciende drásticamente en las demás categorías. También está en Rosario el ex futbolista centralista Aldo Pedro Poy quien imprevistamente ocupó el segundo lugar en la interna del Frente Progresista Cívico y Social para el Concejo Municipal.
Además se puede sumar a María Eugenia Bielsa que superó ampliamente en votos, como candidata a diputada provincial, a su propio hermano y compañero de lista para gobernador Rafael Bielsa.
Tal vez el principal objetivo de la boleta única esta cumplido. A los partidos se les dificulta ahora la tracción que antes producía la boleta sábana con lo cual se ha inaugurado una nueva manera de negociar en la política provincial y de hacer las campañas.
Rosario 24 de mayo de 2011
Para ser publicado en El Estadista.
En la particularidad de la Provincia de Santa Fe se superponen dos decisiones respecto del sistema electoral. La primera de ellas es la de desplazar la selección de los candidatos desde los partidos políticos a la voluntad de la ciudadanía en su conjunto.
Esta situación se produce desde el año 1991 cuando, con la sanción de la ley de lemas se terminó con la selección intrapartidaria de los candidatos para las elecciones generales. Incluso aquellas agrupaciones que buscaron inicialmente mantener una férrea oposición a esta modificación, que evitara la pérdida del control sobre las ofertas electorales, comprendieron las ventajas de adecuarse a este modo de selección. No podían impedir los incentivos que la legislación brindaba a quienes actuaban por fuera de las decisiones orgánicas.
El aprendizaje se dio rápidamente y así las distintas fuerzas políticas concluyeron en la necesidad de utilizar, hasta las últimas consecuencias, dicho accionar. Las críticas generalizadas y la convicción de que el sistema de doble vuelta simultánea distorsionaba la voluntad de los votantes, llevó a su derogación en 2003.
Sin embargo, la nueva legislación propuesta, que sancionó el sistema de internas abiertas obligatorias y simultáneas para los partidos políticos y semi obligatorias para los ciudadanos, dejó sin modificar el criterio de que son los electores quienes se convierten en los árbitros de las disputas partidarias para la selección de las candidaturas.
De esta manera, desde 2005, con el nuevo sistema se mantiene esta práctica que desde diversas lecturas conlleva a la cada vez mayor debilidad de los partidos políticos de la provincia.
La segunda decisión es la implementación de la boleta única. Respecto de esta forma de efectuar el voto, se argumentaba inicialmente que impedía la falta de papeletas de diferentes partidos políticos en el cuarto oscuro. En su sanción en el mes de diciembre de 2010, primaron los argumentos menos altruistas que reflejaban que este tipo de boleta garantiza que no se produzca la tracción de la lista sábana horizontal. Sin embargo, es importante recordar que el sistema no corrige, sino que empeora, el desconocimiento de las candidaturas que produce la llamada sábana vertical. En otras palabras, en la selección de los cargos legislativos sólo se accede a la identificación de los dos primeros nombres y a la foto del primero de ellos. Más personalización de la política.
Es importante realizar algunas lecturas de su implementación a partir de las pasadas elecciones del domingo 22 de mayo.
El ciudadano ¿no educado?
Uno de los principales análisis que arroja el acto comicial es el número de votos blancos y nulos.
En primer lugar es necesario aclarar que, a contra corriente de las prácticas electorales de nuestra sociedad, en las boletas entregadas a los electores el domingo pasado se encontraba como una opción la del voto blanco que, en el extremo inferior, podía ser seleccionada por el elector. Esto lleva a que una boleta sin ninguna marca sea considerada un voto nulo.
Los números de la provincia son elocuentes ya que las categorías que menos votos nulos y blancos obtuvieron fueron las de los cargos ejecutivos. De esta manera en la categoría de gobernador y vicegobernador los votos blancos alcanzaron el 4,10% (72.000 votos), mientras que los anulados alcanzaban el 5,95% (97.984 votos) sumando el 9,65% del total de sufragios (169.984). La suma de ambos supera a los votos obtenidos por el candidato socialista Rubén Giustiniani quien quedó en tercer lugar en la interna del Frente Progresista Cívico y Social.
Sin embargo en las demás categorías, tomando algunos ejemplos, los porcentajes fueron mayores. Así, en las elecciones de los intendentes de Rosario y Santa Fe los porcentajes agregados de ambas categorías alcanzaron respectivamente el 11,13% (57.305) y el 11,51% (23.052). En Rosario sólo cuatro candidatos superaron dicho umbral y en Santa Fe sólo tres.
En la elección de los respectivos concejos, en Rosario, los votos blancos treparon al 10,22% (52.617) y los nulos al 10,68% (54.975) con los que sumaron un 20,90% y se convirtieron en la primera minoría en la elección de los ciudadanos. En Santa Fe los votos blancos alanzaron el 9,60% (19.229) y los nulos el 10,60% (21.221) sumando un 20,20 y quedando en el segundo lugar.
En relación con la elección de los senadores provinciales, que es una institución con un gran peso y prestigio provincial, en Rosario los votos blancos alcanzaron el 9,13% (60.270) y los nulos el 9,02% (59534) sumando en 18,15%, cifra que fue superada sólo por el candidato socialista Miguel Lifschitz. En el departamento La Capital esta cifra aumentó al 20,77% ganándole a todos los contendientes (10,98% -30.025- y 9,79% -26.782- respectivamente).
Los demás departamentos no tuvieron un comportamiento uniforme. Así en San Lorenzo la suma alcanzó el 18,29%, mientras que, como ejemplo, en Garay descendió al 10,35%, en Vera al 10,14%, en General Obligado al 9,60%, en San Justo al 8,46% y en 9 de Julio alcanzó el menor de los guarismos con el 7,86%. De esta manera, según los departamentos, estas se constituyeron en elecciones similares a las ejecutivas.
Tal vez, el dato más importante se encuentre en las elecciones a los diputados provinciales donde la suma de votos blancos y nulos, tomando a la Provincia como distrito único, superaron a todos los contendientes individualmente. Los votos blancos alcanzaron el 12,34% (217.684) y los votos nulos el 9,28% (163.749) con lo cual sumaron un 21,62%.
La primera implementación.
Estos datos nos permiten sugerir la hiper personalización que produce el sistema de boleta única principalmente para los cargos ejecutivos. La diagramación de la misma, con el aditamento de la foto del principal candidato, se relacionada con los menores porcentajes de votos blancos y nulos obtenidos por aquellos candidatos ejecutivos o únicos (senadores) con mayor exposición pública.
Esta particularidad es en detrimento de la representación en los cuerpos colegiados, como también del histórico control de las fuerzas partidarias sobre la selección de sus candidatos. En aquellas boletas para cargos legislativos mucho más grandes, en las cuales se sumaban muchas más opciones, la ciudadanía mostró mayores dificultades.
Otros ejemplos de esta tendencia son los casos de outsiders de la política con un importante caudal electoral obtenido. Entre ellos está el comediante Miguel del Sel por el PRO que sólo registra un importante porcentaje para gobernador y vicegobernador pero que desciende drásticamente en las demás categorías. También está en Rosario el ex futbolista centralista Aldo Pedro Poy quien imprevistamente ocupó el segundo lugar en la interna del Frente Progresista Cívico y Social para el Concejo Municipal.
Además se puede sumar a María Eugenia Bielsa que superó ampliamente en votos, como candidata a diputada provincial, a su propio hermano y compañero de lista para gobernador Rafael Bielsa.
Tal vez el principal objetivo de la boleta única esta cumplido. A los partidos se les dificulta ahora la tracción que antes producía la boleta sábana con lo cual se ha inaugurado una nueva manera de negociar en la política provincial y de hacer las campañas.
Rosario 24 de mayo de 2011
Para ser publicado en El Estadista.
martes, 5 de abril de 2011
viernes, 25 de marzo de 2011
La libertad de expresión y las obligaciones de los docentes de la Universidad Nacional de Rosario.
Primera situación:
"La invitación a Vargas Llosa es una ofensa a la cultura argentina", señaló Horacio González, docente de la UNR, en su primera carta a la Fundación El Libro agregando que era "sumamente inoportuno el lugar que se le ha concedido para inaugurar una Feria, que nunca dejó de ser un termómetro de la política de las corrientes de ideas que abriga la sociedad argentina".
Segunda situación:
Horacio González informó en una segunda carta que la Sra. Presidente de la República le comunicó la necesidad “de afirmar la sustancia, la forma y la pertinencia del debate democrático en todos los planos de su significación", ya que la "discusión no puede dejar la más mínima duda de la vocación de libre expresión de ideas políticas en la Feria del Libro". Pues " no es concebible la vida literaria y el compromiso con la ensayística social sin un absoluto respeto por la palabra de los escritores -o de cualquier ciudadano-, cualquiera sea su significación o intención".
Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario:
ARTICULO 1.
Son principios constitutivos de la Universidad Nacional de Rosario:
a) Adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana.
c) Admitir en su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando en sus claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios democráticos y la tolerancia mutua.
"La invitación a Vargas Llosa es una ofensa a la cultura argentina", señaló Horacio González, docente de la UNR, en su primera carta a la Fundación El Libro agregando que era "sumamente inoportuno el lugar que se le ha concedido para inaugurar una Feria, que nunca dejó de ser un termómetro de la política de las corrientes de ideas que abriga la sociedad argentina".
Segunda situación:
Horacio González informó en una segunda carta que la Sra. Presidente de la República le comunicó la necesidad “de afirmar la sustancia, la forma y la pertinencia del debate democrático en todos los planos de su significación", ya que la "discusión no puede dejar la más mínima duda de la vocación de libre expresión de ideas políticas en la Feria del Libro". Pues " no es concebible la vida literaria y el compromiso con la ensayística social sin un absoluto respeto por la palabra de los escritores -o de cualquier ciudadano-, cualquiera sea su significación o intención".
Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario:
ARTICULO 1.
Son principios constitutivos de la Universidad Nacional de Rosario:
a) Adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado sentido de la ética republicana.
c) Admitir en su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando en sus claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios democráticos y la tolerancia mutua.
miércoles, 16 de febrero de 2011
Boleta única y reacomodamiento partidario.
Como durante los últimos veinte años Santa Fe innova en materia de legislación electoral. No sólo lo hizo en su momento con la aplicación de la ley de lemas y sus sucesivas modificaciones, sino que también con su derogación y sustitución por las internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos y semi obligatorias para los ciudadanos. Ahora es el turno de la boleta única sancionada en la ley Nº 13.156. Sólo se podría especular si esta será o no la antesala del voto electrónico.
Nuevamente las diferentes fuerzas políticas ven en las discusiones del sistema electoral una forma posicionarse de la manera más óptima al dirimir sus disputas por la representación democrática.
Durante el mes de junio del año 2010 la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que cuenta con una mayoría automática de diputados oficialistas otorgada constitucionalmente, dio media sanción al proyecto de boleta única presentado por el diputado Pablo Javkin (ARI), parte del Frente Progresista Cívico y Social . Dichas boletas se utilizarían tanto en las elecciones para los cargos provinciales como en los municipales y serían diferentes para cada categoría a elegir.
La media sanción pasó a la Cámara de Senadores dominada por distintas fracciones peronistas y aguardó su tratamiento. Los medios de prensa consignaban que, no sin cierta sorpresa, en la última sesión ordinaria del año, el 25 de noviembre, fueron los propios senadores peronistas los que retomaron el proyecto y lo convirtieron en ley.
Sin embargo estos senadores no sólo aprobaron el proyecto recibido desde Diputados sino que además dieron media sanción a otro proyecto en el cual modificaban la ley de boleta única sancionada haciendo extensiva su aplicación también a las elecciones primarias.
Esta iniciativa no prosperó por la finalización del período legislativo, pero sin embargo fue tomada por el gobernador Binner quien en el mes de diciembre firmó un decreto en el cual vetó el artículo 19 de la ley permitiendo ahora que el sistema no sólo fuera aplicado en las elecciones generales, sino también en las elecciones internas simultáneas y obligatorias para los partidos políticos. También aquí se planteó el debate sobre el avance del poder ejecutivo sobre las facultades legislativas del Congreso Provincial por medio de un veto parcial.
Según el decreto, esta uniformización del sistema busca, “la consolidación de la calidad institucional y la transparencia” como también “fortalecer la democracia representativa al contribuir con la consolidación de los partidos políticos representativos”.
Los análisis de los motivos políticos que llevaron a las distintas fuerzas a apoyar dicho proyecto parece residir en que tanto el peronismo (que se había opuesto inicialmente a la iniciativa) como los seguidores socialistas del gobernador Binner encontraron en la propuesta la posibilidad de impedir, por motivos diferentes, la tracción de votos que tiende a producir la lista sábana.
De esta manera a un peronismo, en ese momento, sin un liderazgo electoral claro para la gobernación le permitía trabajar los votos en las diferentes categorías (presidentes comunales, intendentes, diputados provinciales y senadores) negociando con los candidatos a gobernador según las distintas líneas internas, o simplemente desinteresándose de lo que pueda pasar en dicha elección.
Por su parte a Binner le garantizaba, en el mes de noviembre, que su propio candidato a la gobernación en las internas abiertas, el ministro Antonio Bonfatti, tuviera mejores condiciones frente al primer candidato presentado por el radicalismo, el intendente de Santa Fe Mario Barletta que ya había lanzado su campaña electoral. Así se impediría la tracción de una presencia radical en las comunas, municipios y departamentos. Además le posibilitaría al gobernador la negociación con los referentes radicales de estas instancias locales que buscan su reelección garantizándoles su apoyo o al menos su prescindencia.
Como ha señalado Gerardo Scherlis y Lilia Puig, en estos movimientos no sólo se dejó ver cuál era la posición de los senadores justicialistas en este tema, sino también su causa común con el ejecutivo provincial.
Desde ya que este panorama se complejizó durante las primeras semanas del presente año con el proceso iniciado por el justicialismo provincial en el cual kirchneristas militantes, kirchneristas críticos y seguidores de Reutemann se han unido para llevar un signo partidario común.
Por su parte, en el socialismo, el lanzamiento del Senador Rubén Giustiniani ha refrescado las viejas tendencias rupturistas históricas de esa fuerza, que deberá procesarlas en su interior y en el propio Frente Progresista, Cívico y Social.
En este marco fue reglamentada la ley de boleta única con la que se votará en las elecciones primarias del 22 de mayo y las generales del 24 de julio y que fue sancionada en el decreto 86/11, como también con las actuaciones de oficio del Tribunal Electoral Provincial.
Una característica que tiene el sistema de votación y es que las boletas serán separadas para cada categoría, con lo cual, se presume, podrá alentar decisiones diversas según el cargo a elegir. Además, estas boletas serán entregadas en la mesa de votación, y las mismas serán numeradas secuencialmente.
Cada categoría a ser electa tendrá una hoja diferente (cinco en los municipios y cuatro en las comunas), tamaño oficio, en la que se marcará la elección de cada ciudadano. Además todas las boletas contarán con la aclaración de la fecha, la categoría de elección, el departamento, la localidad y el número de mesa.
Los distintos partidos o frentes provinciales tendrán un orden dado por sorteo, lo mismo sucederá con los sectores internos de cada grupo provincial. Este orden se mantendrá también en las elecciones generales. Las boletas son impresas y distribuidas directamente por el Estado junto con el resto del material electoral. Así los distintos partidos no deben preocuparse por la distribución de las mismas.
Éstas contienen el nombre del partido, su símbolo y el nombre del candidato. En el caso de las boletas de gobernador, senador e intendente contendrán las fotos de todos los candidatos. En el caso de los cargos legislativos con elección plurinominal, las boletas no llevarán fotos y sólo consignaran los nombres de los dos o tres primeros candidatos (lo cual aún está sin reglamentar de acuerdo a la cantidad de listas presentadas). Esta desinformación, como ha señalado Domingo Rondina de la Fundación Derecho Social, se buscará subsanar colocando en la boleta una frase que indique que el elector vota a todos los demás candidatos cuyos nombres no ve en la boleta.
La única autoridad de los comicios es el Presidente de Mesa sobre el que recae la legitimidad del acto. Además con el nuevo sistema desaparecen los padrones femenino y masculino para convertirse en uno solo con electores de ambos sexos sin distinción.
En la mesa habrá distintos talonarios (uno por categoría para los municipios y de distintos colores) con tantas boletas únicas como electores haya en la mesa con un número máximo de trescientos cincuenta sufragantes. Cada una constará de dos partes separadas por una línea de puntos troquelada: la boleta y el talón. En ambos están los datos de la elección y la mesa, pero además los talones están numerados correlativamente aunque no las boletas pues de ser así permitirá la identificación del voto.
Una vez identificado el elector se le entregan una boleta por categoría firmadas por el Presidente de Mesa. Las marcas se realizarán con un bolígrafo que será dado por la autoridad de los comicios, lo cual podrá llevar a que sean recurridos aquellos votos marcados con otras tintas.
Una de las discusiones que se han presentado a partir de los simulacros realizados en la provincia en el mes de enero es la extensión del tiempo para sufragar que tiende a quintuplicarse, con ello podrá exceder el tiempo de votación de los electores al horario fijado para el cierre de los comicios. Esta situación ha buscado subsanarse colocando cinco cuartos oscuros móviles por mesa de votación.
En la ley no se estableció el tipo de marca que debe hacerse en la boleta para indicar la opción electoral. Por ello cualquier tipo de marca o símbolo deberá ser aceptado, incluso aquellos que puedan ser ofensivos para los candidatos seleccionados. Se ha considerado que esta situación puede llevar a favorecer un mecanismo de compra de votos a partir de marcas predeterminadas.
Otro de los cambios de la cultura electoral es que entregar una boleta sin marcas no implica votar en blanco, sino que el voto será nulo ya que existe entre las opciones la de voto blanco que deberá ser seleccionada si así lo desea el ciudadano. Esta diferencia no sólo es de carácter estadístico, sino que impacta en la propia distribución de las bancas.
Una vez terminada la selección el ciudadano doblará cada una de las boletas y las introducirá en una urna que tendrá bocas con los colores correspondientes a las categorías que se elijan. Aquí se puede dar una segunda instancia de fraude como es el voto en cadena que se produce al introducir un ciudadano un papel del color correspondiente y sustraer una boleta que los demás ciudadanos traerán pre marcadas.
Un dato de interés es que cada mesa poseerá además un talonario suplementario de boletas en caso de que se produzcan errores en los votantes o rupturas de las boletas previamente a la introducción en la urna. Además, como es práctica común, si es necesario agregar votantes de las fuerzas de seguridad o que sean fiscales.
A partir de la reglamentación distintos dirigentes justicialistas cargaron contra las especificaciones dadas por el Ministro Héctor Superti quien declaró que el nuevo sistema para sufragar era “complejo”. Tanto Carlos Carranza desde el reutemismo, como Agustín Rossi desde el FPV consideraron que se está frente a situaciones de irresponsabilidad e improvisación que sólo generan desconocimiento, confusión y promueven la falta de información.
Durante este tiempo, no sólo se está experimentando con cambios en el sistema de emitir el sufragio y cómo los ciudadanos y partidos se adecúan al mismo. También se está participando de un fuerte reacomodamiento interno de las fuerzas políticas provinciales, las cuales deberán demostrar su capacidad de procesarlos y de consolidar la cohesión partidaria y frentista.
para ser publicada en El Estadista
Nuevamente las diferentes fuerzas políticas ven en las discusiones del sistema electoral una forma posicionarse de la manera más óptima al dirimir sus disputas por la representación democrática.
Durante el mes de junio del año 2010 la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, que cuenta con una mayoría automática de diputados oficialistas otorgada constitucionalmente, dio media sanción al proyecto de boleta única presentado por el diputado Pablo Javkin (ARI), parte del Frente Progresista Cívico y Social . Dichas boletas se utilizarían tanto en las elecciones para los cargos provinciales como en los municipales y serían diferentes para cada categoría a elegir.
La media sanción pasó a la Cámara de Senadores dominada por distintas fracciones peronistas y aguardó su tratamiento. Los medios de prensa consignaban que, no sin cierta sorpresa, en la última sesión ordinaria del año, el 25 de noviembre, fueron los propios senadores peronistas los que retomaron el proyecto y lo convirtieron en ley.
Sin embargo estos senadores no sólo aprobaron el proyecto recibido desde Diputados sino que además dieron media sanción a otro proyecto en el cual modificaban la ley de boleta única sancionada haciendo extensiva su aplicación también a las elecciones primarias.
Esta iniciativa no prosperó por la finalización del período legislativo, pero sin embargo fue tomada por el gobernador Binner quien en el mes de diciembre firmó un decreto en el cual vetó el artículo 19 de la ley permitiendo ahora que el sistema no sólo fuera aplicado en las elecciones generales, sino también en las elecciones internas simultáneas y obligatorias para los partidos políticos. También aquí se planteó el debate sobre el avance del poder ejecutivo sobre las facultades legislativas del Congreso Provincial por medio de un veto parcial.
Según el decreto, esta uniformización del sistema busca, “la consolidación de la calidad institucional y la transparencia” como también “fortalecer la democracia representativa al contribuir con la consolidación de los partidos políticos representativos”.
Los análisis de los motivos políticos que llevaron a las distintas fuerzas a apoyar dicho proyecto parece residir en que tanto el peronismo (que se había opuesto inicialmente a la iniciativa) como los seguidores socialistas del gobernador Binner encontraron en la propuesta la posibilidad de impedir, por motivos diferentes, la tracción de votos que tiende a producir la lista sábana.
De esta manera a un peronismo, en ese momento, sin un liderazgo electoral claro para la gobernación le permitía trabajar los votos en las diferentes categorías (presidentes comunales, intendentes, diputados provinciales y senadores) negociando con los candidatos a gobernador según las distintas líneas internas, o simplemente desinteresándose de lo que pueda pasar en dicha elección.
Por su parte a Binner le garantizaba, en el mes de noviembre, que su propio candidato a la gobernación en las internas abiertas, el ministro Antonio Bonfatti, tuviera mejores condiciones frente al primer candidato presentado por el radicalismo, el intendente de Santa Fe Mario Barletta que ya había lanzado su campaña electoral. Así se impediría la tracción de una presencia radical en las comunas, municipios y departamentos. Además le posibilitaría al gobernador la negociación con los referentes radicales de estas instancias locales que buscan su reelección garantizándoles su apoyo o al menos su prescindencia.
Como ha señalado Gerardo Scherlis y Lilia Puig, en estos movimientos no sólo se dejó ver cuál era la posición de los senadores justicialistas en este tema, sino también su causa común con el ejecutivo provincial.
Desde ya que este panorama se complejizó durante las primeras semanas del presente año con el proceso iniciado por el justicialismo provincial en el cual kirchneristas militantes, kirchneristas críticos y seguidores de Reutemann se han unido para llevar un signo partidario común.
Por su parte, en el socialismo, el lanzamiento del Senador Rubén Giustiniani ha refrescado las viejas tendencias rupturistas históricas de esa fuerza, que deberá procesarlas en su interior y en el propio Frente Progresista, Cívico y Social.
En este marco fue reglamentada la ley de boleta única con la que se votará en las elecciones primarias del 22 de mayo y las generales del 24 de julio y que fue sancionada en el decreto 86/11, como también con las actuaciones de oficio del Tribunal Electoral Provincial.
Una característica que tiene el sistema de votación y es que las boletas serán separadas para cada categoría, con lo cual, se presume, podrá alentar decisiones diversas según el cargo a elegir. Además, estas boletas serán entregadas en la mesa de votación, y las mismas serán numeradas secuencialmente.
Cada categoría a ser electa tendrá una hoja diferente (cinco en los municipios y cuatro en las comunas), tamaño oficio, en la que se marcará la elección de cada ciudadano. Además todas las boletas contarán con la aclaración de la fecha, la categoría de elección, el departamento, la localidad y el número de mesa.
Los distintos partidos o frentes provinciales tendrán un orden dado por sorteo, lo mismo sucederá con los sectores internos de cada grupo provincial. Este orden se mantendrá también en las elecciones generales. Las boletas son impresas y distribuidas directamente por el Estado junto con el resto del material electoral. Así los distintos partidos no deben preocuparse por la distribución de las mismas.
Éstas contienen el nombre del partido, su símbolo y el nombre del candidato. En el caso de las boletas de gobernador, senador e intendente contendrán las fotos de todos los candidatos. En el caso de los cargos legislativos con elección plurinominal, las boletas no llevarán fotos y sólo consignaran los nombres de los dos o tres primeros candidatos (lo cual aún está sin reglamentar de acuerdo a la cantidad de listas presentadas). Esta desinformación, como ha señalado Domingo Rondina de la Fundación Derecho Social, se buscará subsanar colocando en la boleta una frase que indique que el elector vota a todos los demás candidatos cuyos nombres no ve en la boleta.
La única autoridad de los comicios es el Presidente de Mesa sobre el que recae la legitimidad del acto. Además con el nuevo sistema desaparecen los padrones femenino y masculino para convertirse en uno solo con electores de ambos sexos sin distinción.
En la mesa habrá distintos talonarios (uno por categoría para los municipios y de distintos colores) con tantas boletas únicas como electores haya en la mesa con un número máximo de trescientos cincuenta sufragantes. Cada una constará de dos partes separadas por una línea de puntos troquelada: la boleta y el talón. En ambos están los datos de la elección y la mesa, pero además los talones están numerados correlativamente aunque no las boletas pues de ser así permitirá la identificación del voto.
Una vez identificado el elector se le entregan una boleta por categoría firmadas por el Presidente de Mesa. Las marcas se realizarán con un bolígrafo que será dado por la autoridad de los comicios, lo cual podrá llevar a que sean recurridos aquellos votos marcados con otras tintas.
Una de las discusiones que se han presentado a partir de los simulacros realizados en la provincia en el mes de enero es la extensión del tiempo para sufragar que tiende a quintuplicarse, con ello podrá exceder el tiempo de votación de los electores al horario fijado para el cierre de los comicios. Esta situación ha buscado subsanarse colocando cinco cuartos oscuros móviles por mesa de votación.
En la ley no se estableció el tipo de marca que debe hacerse en la boleta para indicar la opción electoral. Por ello cualquier tipo de marca o símbolo deberá ser aceptado, incluso aquellos que puedan ser ofensivos para los candidatos seleccionados. Se ha considerado que esta situación puede llevar a favorecer un mecanismo de compra de votos a partir de marcas predeterminadas.
Otro de los cambios de la cultura electoral es que entregar una boleta sin marcas no implica votar en blanco, sino que el voto será nulo ya que existe entre las opciones la de voto blanco que deberá ser seleccionada si así lo desea el ciudadano. Esta diferencia no sólo es de carácter estadístico, sino que impacta en la propia distribución de las bancas.
Una vez terminada la selección el ciudadano doblará cada una de las boletas y las introducirá en una urna que tendrá bocas con los colores correspondientes a las categorías que se elijan. Aquí se puede dar una segunda instancia de fraude como es el voto en cadena que se produce al introducir un ciudadano un papel del color correspondiente y sustraer una boleta que los demás ciudadanos traerán pre marcadas.
Un dato de interés es que cada mesa poseerá además un talonario suplementario de boletas en caso de que se produzcan errores en los votantes o rupturas de las boletas previamente a la introducción en la urna. Además, como es práctica común, si es necesario agregar votantes de las fuerzas de seguridad o que sean fiscales.
A partir de la reglamentación distintos dirigentes justicialistas cargaron contra las especificaciones dadas por el Ministro Héctor Superti quien declaró que el nuevo sistema para sufragar era “complejo”. Tanto Carlos Carranza desde el reutemismo, como Agustín Rossi desde el FPV consideraron que se está frente a situaciones de irresponsabilidad e improvisación que sólo generan desconocimiento, confusión y promueven la falta de información.
Durante este tiempo, no sólo se está experimentando con cambios en el sistema de emitir el sufragio y cómo los ciudadanos y partidos se adecúan al mismo. También se está participando de un fuerte reacomodamiento interno de las fuerzas políticas provinciales, las cuales deberán demostrar su capacidad de procesarlos y de consolidar la cohesión partidaria y frentista.
para ser publicada en El Estadista
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
